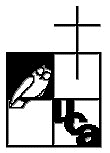
© 1996 UCA Editores
---------------------------
año 17
número 735
noviembre 20
1996
ISSN 0259-9864
ARENA no habla de economía
La economía en el tercer trimestre de 1996
El modelo de desarrollo (en formación) de integración
competitiva
El presupuesto militar: obstáculo al desarrollo del
país
La bendita detención provisional
-----
ARENA no habla de economía
El Banco Central de Reserva asegura que los índices
macroeconómicos siguen siendo saludables. Incluso predice
una inflación acumulada menor de lo previsto para finales de
este año. No obstante el significado positivo de estos
anuncios periódicos, éstos cada vez son menos
creíbles, porque la realidad cotidiana del país es
otra cosa muy distinta. Si los índices a los que recurre el
Banco Central de Reserva para mostrar su buen desempeño
pretenden reflejar la realidad salvadoreña en alguna medida,
los que maneja están muy alejados de ésta o, en
realidad, esos índices son positivos a costa del deterioro
de la misma. Es tanta la diferencia entre la realidad y las
estadísticas del Banco Central de Reserva que algunos dudan
de la veracidad de sus cálculos.
De todas maneras, los altos funcionarios del banco nos tienen
acostumbrados a estos anuncios periódicos, en los cuales
repiten invariablemente que la economía salvadoreña
es sana y sólida. Pero si esto es así, ¿por
qué el gobierno y ARENA en particular no recogen este
supuesto éxito en su discurso político? ¿Por
qué no explican las presuntas bondades que las
estadísticas estarían mostrando? Es curioso que un
logro tan relevante no sea realzado por los políticos del
partido gobernante.
La respuesta es sencilla. ARENA no se atreve a decir a la
población que la situación de la economía
nacional es saludable y próspera. El gobierno repite
cautelosamente las afirmaciones del Banco Central de Reserva, pero
sin dar demasiadas explicaciones. Habría que explicar, por
ejemplo, por qué disminuye el crecimiento económico
y no se generan nuevos empleos, mientras los índices
macroeconómicos son positivos. Es decir, la estabilidad
macroeconómica se mantiene aunque la economía no
crece ni crea empleos nuevos. La economía salvadoreña
no goza de tan buena salud como sus responsables principales aducen
en público.
Las medidas anunciadas con carácter inmediato por el
presidente Calderón el 1 de junio pasado, orientadas a
resolver algunos de los problemas más graves, se
implementaron a medias y tardíamente, y debían ser
complementadas por otras medidas de mediano plazo que no se
adoptan. Dicho en otras palabras, el gobierno de ARENA no tiene
respuesta para enfrentar la recesión económica y
detener el deterioro de las condiciones de vida de la
mayoría de la población.
Quizás por eso habla de "milagro" económico, una
intervención maravillosa que no acaba de producirse, pero
que de darse, resolvería bastantes problemas
económicos y sociales -según los cálculos de
los directores de la política económica. Pareciera
que el gobierno de ARENA ha renunciado a dirigir los destinos de la
economía nacional, dejando su futuro en manos de los grandes
consorcios internacionales. Conseguida la estabilidad
macroeconómica -la condición fundamental-, ahora
sólo queda esperar las buenas noticias de la
inversión masiva del capital transnacional; pero pudiera ser
que este "milagro" no ocurriese o su impacto fuese menor del
calculado.
ARENA no se atreve a hablar de la recesión
económica, ni explica la contradicción entre los
índices macroeconómicos positivos y la realidad
cotidiana de la mayoría de la población, sino que
promete un þmilagroþ, que no depende de su voluntad ni de su poder.
Tampoco se atreve a reconocer que está dispuesta a entregar
el país al gran capital transnacional. El más
nacionalista de los partidos políticos es el que menos
piensa en El Salvador a la hora de plantearse su desarrollo
económico y social. Por la cuenta que le trae, ARENA guarda
silencio sobre estas realidades nacionales.
Como no puede hablar de la grave situación
económica del país, se concentra en el tema de la
delincuencia y en las medidas que dice adoptar para combatirla, de
manera particular en el endurecimiento de los procedimientos
penales, y en concreto, en la reimplantación de la pena de
muerte. Sin embargo, el problema es tratado con gran ligereza y las
decisiones que se toman al respecto obedecen más a los
intereses políticos partidistas que a una
preocupación real por la violencia que golpea a la sociedad.
El gobierno de ARENA carece de un plan coherente para enfrentar la
delincuencia. Ni siquiera tiene clara la relación entre
violencia y delincuencia. De todas maneras, a nivel de discurso,
ARENA no muestra la misma preocupación ni la misma
determinación para enfrentar la pobreza creciente y el
deterioro de los servicios sociales.
Al olvidarse de la economía nacional y concentrarse en
la delincuencia, ARENA procede con buena inteligencia
política. Silencia sus puntos débiles e insiste en
otros que, además de ser importantes para la opinión
pública, no representan grandes costos políticos.
Esto le permite presentarse como un partido político
preocupado por el bienestar de la población, que tiene
solución para uno de sus problemas principales. La crisis se
presentará cuando se constate que tampoco tiene respuesta
para enfrentar la inseguridad ciudadana. Pero, de momento, ARENA
saca buen provecho de lo que las encuestas de opinión
pública señalan como una de las preocupaciones
mayores de la población. Así, toma lo que le interesa
y deja de lado aquello que no le conviene, desviando la
atención de la crisis económica y social.
Esto quiere decir que ARENA estudia con atención los
resultados de las encuestas de opinión. En público
las ataca e intenta desautorizarlas; pero, en privado, las toma en
serio y saca sus propias conclusiones. Sin duda, una de
éstas es que no le conviene hablar de pobreza y desempleo,
no obstante ser una de las preocupacions principales de la
opinión pública y sí de la delincuencia, en
cuyo combate puede hacer promesas creíbles
momentáneamente.
No estaría de más que el presidente
Calderón evaluara rigurosamente el desempeño de su
gabinete económico a partir de los resultados obtenidos en
relación con el deterioro de las condiciones de vida de las
mayorías. Sería igualmente bueno que hiciera
público los criterios de su evaluación y, por
supuesto, sus conclusiones. Lo mismo se podría recomendar
para las demás carteras de Estado.
-----
La economía en el tercer trimestre de 1996
El pasado 12 de noviembre el Presidente del Banco Central de
Reserva (BCR), Roberto Orellana Milla, presentó su informe
económico correspondiente al tercer trimestre de 1996 el
cual tradicionalmente se centra en el comportamiento de las
más importantes variables macroeconómicas, tales
como la producción, precios, sector externo y
déficit fiscal. Estos informes ciertamente son rutinarios;
sin embargo, lo que en esta ocasión distingue al informe
coyuntural es que muestra una marcada tendencia hacia el
desequilibrio macroeconómico (especialmente en lo tocante
a las finanzas públicas) y una profundización de la
recesión económica. Sin duda que esta
dinámica es lo más destacable del informe del BCR,
pero no debe soslayarse tampoco un hecho sorprendente: la
reducción del déficit de la balanza comercial.
De acuerdo el Presidente del BCR, se perciben señales
de que el país está ante un inminente proceso de
recuperación de los niveles de crecimiento debido,
primero, al ciclo normal del ciclo de la economía, "porque
es en el cuarto trimestre que salen las cosechas agropecuarias, y
por otro lado, por las fiestas navideñas que siempre traen
una actividad comercial mayor". Por otra parte, en lo tocante al
comportamiento de la balanza comercial expresó que este
fue satisfactorio, pues se logró reducir su déficit
en base a un incremento de las exportaciones y una
reducción de las importaciones.
Frente a estas valoraciones resulta de interés hacer
un balance económico de los primeros 9 meses de 1996, en
orden a destacar el notable cambio en el comportamiento de las
variables macroeconómicas experimentado durante el
presente año, especialmente en lo tocante al
comportamiento de la producción y el sector externo.
Adicionalmente no es ocioso preguntarse cuál ha sido el
efecto de las políticas de emergencia anunciadas en junio
pasado por el Presidente de la República, Armando
Calderón Sol.
En primer lugar, en relación a la tasa de crecimiento
del Producto Interno Bruto los datos del BCR establecen que este
se situará en un rango de entre 3 y 4 por ciento, lo cual
implica una nueva reducción de las proyecciones de
crecimiento que anteriormente se situaban en un mínimo de
4 por ciento. Ateniéndose al comportamiento del Indice de
Volumen de la Actividad Económica lo más probable
es que el nivel de crecimiento se sitúe inclusive por
debajo del 3 por ciento, pues hasta agosto pasado este se
habría incrementado en tan sólo 0.8 por ciento en
relación al mismo mes del año pasado, en cambio
entre agosto de 1994 y agosto de 1995 el IVAE se
incrementó en un 8.8 por ciento.
En segundo lugar, el comportamiento de los precios
reflejaría que durante los nueve primeros meses de 1996 se
habría logrado contener el proceso inflacionario observado
durante el año anterior y aún durante los primeros
meses del presente año. Así, la tasa de
inflación entre septiembre de 1996 y septiembre de 1995
habría sido de 8.7 por ciento, mientras que la
correspondiente al período septiembre 1994 y septiembre
1995 habría sido de 12.0 por ciento. Incluso de acuerdo a
la información proporcionada por el BCR durante el mes de
septiembre pasado se registró una disminución del
Indice de Precios al Consumidor por el orden del -0.6 por ciento.
Por otra parte, en lo tocante al sector externo es
importante destacar nuevamente que se reportó una
inusitada reducción del déficit de la balanza
comercial, lo cual vino a romper la tendencia observada a lo
largo de las últimas dos décadas. Lo anterior
podría ser una buena noticia de haberse conseguido en base
a un incremento de las exportaciones tradicionales o no
tradicionales y a una reducción de importaciones no
necesarias o de consumo. Desafortunadamente la realidad es que el
mejoramiento de la balanza comercial en realidad no refleja
solvencia del aparato productivo, sino más bien que la
recesión económica también está
afectando la demanda de importaciones y la oferta de
exportaciones.
La reducción de 2.9 por ciento en las importaciones
experimentado entre enero y septiembre de 1996 y el mismo
período de 1995 ha sido producto de un drástica
reducción de las importaciones de capital que cayeron en
un 17.8 por ciento, los importaciones de bienes de consumo se
redujeron únicamente un 3 por ciento. Lo anterior implica
que las importaciones han disminuido fundamentalmente debido a
una drástica caída de la inversión y en
mucha menor medida debido a una reducción del consumo o
importaciones no necesarias. Consecuentemente, el BCR no puede
afirmar que la caída de las importaciones era anticipable
y que lo "vemos como algo positivo".
Siempre en relación al sector externo resulta notable
mencionar que las exportaciones totales se incrementaron en un 8
por ciento, las exportaciones tradicionales lo hicieron en un 0.9
por ciento, las no tradicionales lo hicieron en un 4.6 por ciento
y las de maquila alcanzaron una tasa de crecimiento de 17.6 por
ciento. Cabe mencionar aquí que las exportaciones de
maquila fueron las que más aportaron al total (41.4 por
ciento), seguidas de las exportaciones no tradicionales (32.5 por
ciento) y las tradicionales (26.1 por ciento). La evidencia
anterior muestra que el incremento de las exportaciones ha sido
posible gracias a la expansión de las exportaciones de
maquila, las cuales se caracterizan por ser producidas en
empresas internacionales ubicadas en zonas francas, con bajo
efecto multiplicador, deficientes condiciones laborales y alta
inestabilidad.
Finalmente, en relación al comportamiento del sector
público destaca una reaparición del déficit
fiscal lo cual, aunque no marca una ruptura con las
dinámicas de los últimos años, si debe
considerarse como una señal de alarma para las autoridades
económicas. Entre los períodos enero-septiembre
1995 y enero-septiembre 1996 el saldo de las finanzas
públicas pasó desde un superávit de 361
millones de colones a un déficit de 282.6 millones de
colones. Este cambio obedeció a un incremento de los
rubros "gastos más concesión neta de
préstamos" que excedió con mucho el incremento
obtenido en los ingresos totales del gobierno. Cabe destacar
aquí que la tendencia hacia el déficit fiscal ha
sido permanente pese a las políticas de
estabilización de las finanzas públicas; lo cual
podría deberse a que estas no han estado en capacidad de
reducir el gasto público, únicamente de aumentar
los ingresos aunque en una cuantía insuficiente para
obtener superávits de las finanzas públicas
sostenibles en el tiempo.
Resulta evidente que el contexto macroeconómico
actual no refleja aún los supuestos efectos positivos que
teóricamente tendría el plan económico de
emergencia de doce puntos presentado por el Presidente de la
República el 1 de junio pasado. En gran parte lo anterior
se debe a que el gobierno, nuevamente, ha incumplido sus
ofrecimientos y solamente ha iniciado la ejecución de
cuatro de las doce medidas anunciadas: el plan de inversiones
públicas, retraso de la desgravación arancelaria,
exención de IVA a bienes de capital y reintegro de 6% a
las exportaciones no tradicionales.
Las restantes medidas no han sido ejecutadas aún
(Proceso, 725) y aunque lo fueran estas no tendrían
efectos apreciables sobre la producción sino hasta en el
mediano plazo (por ejemplo el incremento de los créditos
para la micro y pequeña empresa, el plan de
recuperación agropecuaria, el programa nacional de
competitividad, la promoción del país en el
exterior, etc.) lo cual, empero, no implica que estas no sean
necesarias.
El balance económico del tercer trimestre de 1996
refleja que la recesión económica aún no ha
tocado fondo, que tampoco se han logrado avances significativos
en la estabilización de las finanzas públicas y que
la reducción de la brecha comercial se debe en realidad a
una reducción de las actividades de inversión.
Asimismo resulta claro que, pese al optimismo inicial del sector
empresarial, las medidas emergentes anunciadas por el gobierno no
han logrado recuperar los niveles de crecimiento.
La recuperación económica necesariamente pasa
por una reactivación de los sectores fundamentales de la
economía, la cual a su vez requiere de una
redefinición de la asignación del crédito y
una reducción de las tasas de interés. Este
último aspecto es uno de los ofrecimientos no cumplidos
por el gobierno que debería recibir atención
especial.-----
El modelo de desarrollo (en formación) de
integración competitiva
Rafael Guido Béjar
Departamento de Sociología
Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas
Las propuestas para impulsar las actividades
económicas que se conviertan en los ejes principales de
acumulación y del desarrollo social del país han
sido variadas y numerosas en la década de los 90. En una
primera fase, junto a los programas de ajuste estructural, se
trazaron líneas para impulsar el modelo de
promoción de las exportaciones con base en los productos
no tradicionales. Luego surgieron otras como las zonas francas,
el turismo, el comercio y los servicios (en especial los
financieros), el relanzamiento de la industria regional y, cada
vez con mayor fuerza, la vuelta a la tierra con la agroindustria.
Ninguna por sí sola ha mostrado la energía
suficiente para "mover" al país.
Cada una de estas proposiciones ha sido o es apoyada por
diferentes grupos empresariales. Se ha dado entre ellos distintos
tipos de acercamiento y han buscado entendimientos favorables con
el gobierno. Esto ha significado la búsqueda de diferentes
compromisos y, sobre todo, de diversos recursos políticos
para disponer de los medios financieros, técnicos, de
infraestructura, organizacionales, etc. En torno a estas
propuestas y el dominio de los recursos se han dado variadas
aproximaciones entre las élites empresariales: por un
lado, pugnas y alejamientos, disputas y rivalidades; por otro,
afinidades, negociaciones y pactos que dejan ver, paulatinamente,
las orientaciones del nuevo modelo de desarrollo.
Hasta el momento, aún no hay una definición
precisa, aunque pueden ya observarse algunos rasgos que conforman
la base del modelo en formación. Posiblemente, el
más importante es la conformación --entre la pugna
y la cooperación-- de la alianza socio-política de
conducción del nuevo modelo. Su principal idea y
motivación es integrar la vida nacional a la com-
petitividad globalizada para lo cual impulsa, y estos son los
rasgos más visibles del patrón de desarrollo
embrionario, la desnacionalización, la desin-
dustrialización, la desregularización
económica y laboral y la desprotección social. A la
primera se le llama privatización, a la segunda in-
tegración industrial y a las dos últimas
flexibilización; a todas en conjunto modernización.
Las bases del modelo
Sobre estas tendencias se construirá el aparataje
productivo, comercial y de servicio que logre articularse, y se
reconstruirán las bases materiales del Estado. La tenden-
cia hacia la desindustrialización es visible en las
reacciones de ANEP y ASI que ven en la falta de programas de
reconversión industrial, en la eliminación de
incentivos y medidas proteccionistas para la industria
doméstica, en las iniciativas económicas de aper-
tura, signos claros de la renuncia a construir una industria
completa e integrada nacionalmente.
El "Manifiesto salvadoreño" de ANEP es un programa
industrializador de un grupo --en exclusión hasta el
momento-- en busca de una alianza y de la fuerza política
que no encuentra, también hasta el momento, en el resto de
grupos económicos fuertes que se orientan a la (en for-
mación) alianza en el poder. Como en otros países
latinoamericanos, ciertas ramas industriales, las que muestren
capacidad y vocación para este tipo de integración,
se reconvertirán en áreas de especialización
de las grandes empresas globalizadas. Las que no puedan man-
tenerse en la competencia desaparecerán --según las
reglas del liberaldarwinismo. No quedarán ni los mercados
vecinos que han mantenido en funcionamiento a la industria
nacional, pues éstos estarán en las redes de la
industria internacional.
La tendencia desnacionalizadora está ya muy avanzada.
La banca está en manos privadas desde hace ya varios
años y otras empresas estatales se preparan para con-
vertirse en propiedad de las grandes compañías
internacionales y sus socios nacionales. La estructura legal y
financiera están ya establecidas. En esta tendencia, como
en la anterior, se han producido las diferencias más
importantes entre las élites salvadoreñas. Muchas
de ellas quedaron excluidas en la distribución de los
recursos bancarios y ahora otras han llegado a controlar los
mecanismos de privatización para que no ocurra, al menos,
la distribución en la forma anterior.
La desregulación económica y laboral tam-
bién están muy adelantadas. Las regulaciones no
sólo están en desuso sino que ya están
siendo sustituidas por otras más adecuadas al movimiento
global de la economía. Entre las nuevas formas de
contratación real de la fuerza laboral, la nueva legalidad
y los nuevos organismos del trabajo, tiene lugar la flexibiliza-
ción del trabajo que deja en desprotección a
grandes contingentes laborales. La protección social que
no esté en función de estas nuevas formas or-
ganizativas está desapareciendo ante la angustia y
desesperación de las masas que en forma limitada se
beneficiaban de esas estructuras en extinción.
La alianza conductora en formación
Las élites más competitivas y
dinámicas, más fuertes, del país han llegado
a constituirse en fuerza política fáctica, han
definido y redefinido sus elementos de dirección, sus
repertorios de movilización y lucha, sus objetivos y
metas. Sobre todo han logrado apoderarse de importantes sectores
del partido de gobierno y de estado, a los cuales aunan sus
recursos en el mercado y su poder corporativo y de conduc-
ción sectorial para impulsar y potenciar la contienda por
la hegemonía frente a las otras élites
económicas y políticas y frente a lo que llaman
nación.
Dos élites socio-políticas liberales dominan
la escena estatal y el patrón de desarrollo del
país. Una basada más fuertemente en el agro, en las
actividades cafetaleras, cerealeras y ganaderas --naturalmente
con ramificaciones en sectores bancarios y exportadores. Otra
descansando más en el sector financiero y comercial, con
ramificaciones en la industria más relacionada con las
transnacionales y también en el agro.
Ambas están enfrascadas en fuertes pugnas y luchas
intestinas, pero sus intereses globales las llevan a la colabora-
ción obligada por la coyuntura y los requerimientos
internacionales de estabilidad entre los grupos políticos
más importantes. Durante un año entre estos grupos
mediaron una serie de hechos encubiertos, como amenazas, asaltos
y bombas a casas particulares y empresas, secuestros,
movilizaciones de grupos y sectores descontentos en el interior
del país, etc. En la convocatoria del FMI y BM en
Washington hicieron causa común y avanzaron en la
constitución interna de cada grupo como alianza confiable
ante los inversionistas internacionales.
Las diferencias entre las élites son de todo tipo, en
especial en cuanto a la competencia por los recursos materiales y
de poder y en la cual los financistas han llevado la delantera.
Pero los agrario/liberales centran sus diferencias en las luchas
en contra de los monopolios que impiden la liberalización
real de los mercados y, por tanto, de la competencia. Ellos
tratan de eliminar sus desventajas destruyendo los monopolios
estatales, el monopolio bancario y el monopolio privado de
grandes empresas, como la más importante la transpor-
tación aérea centroamericana.
Este grupo liberal ha logrado controlar puestos importantes
para la política del sector agrario del Estado, como lo
muestran los cambios ministeriales más recientes, pero
también controla el área de la modernización
del Estado, léase la privatización de los bienes
estatales. Sería interesante conocer los planes que tienen
para compatibilizar el atraso de las relaciones sociales y
productivas en el agro con las tareas de modernización que
se basan en la tecnología y la competitividad. Tam-
bién como resolverán las necesidades de protec-
ción estatal de muchos de sus grupos agrarios.
El otro grupo liberal, "¿liberalmonopolistas?" como los
acusa la otra élite, controlan el área
económica y financiera del Estado y del mercado,
así como otras instancias públicas. El peso en la
industria, el comercio y los servicios transnacionalizados es
visible. Su importancia internacional ha sido mostrada en los
años anteriores como en la actualidad al ser referentes
claves para los inversionistas transnacionales. Ninguno de los
dos grupos, hasta el momento, muestran preocupación por
preservar e impulsar una industria nacional. También
sería importante conocer cómo este grupo armoniza
la actividad monopólica con los requerimientos de la
liberalización económica y la competitividad de la
globalización.
Frente a los liberales, fuera del Estado y fuera del pacto
liberal, en una posición desventajosa, se encuentran los
grupos que denominaremos desarrollistas (sin el menor sentido
peyorativo, sino por las relaciones proteccionistas con que han
funcionado con el Estado desarrollista), los que se formaron en
el período del desarrollo de sustitución de impor-
taciones y que tras un largo y arduo proceso de treinta
años habían logrado diferenciarse de los sectores
rurales. De nuevo, aquellos les han ganado ventaja al
transformarse con mayor velocidad e incorporarse a la industria
transnacional a través de un proceso de reconver-
sión industrial aún no iniciado por los desarrollistas.
Estos grupos empresariales, al igual que la mediana y la
pequeña empresa, requieren de un Estado proteccionista por
un tiempo más prolongado, mientras logran la reconver-
sión industrial. Necesitan de verdaderas políticas
industriales y líneas de incentivos. La mayor parte de
élites políticas opositoras se sitúan en
esta tendencia desarrollista al ubicar sus propuestas y
soluciones muy cercanas a las concepciones estatistas del desar-
rollo.
Es importante conocer como estos grupos estructuran sus
estrategias para lograr los recursos materiales y de poder para
avanzar en su desarrollo, y como diseñarán las
formasde aproximación a las élites
hegemónicas en este período de acomodos de los
diferentes grupos al nuevo patrón de desarrollo en for-
mación.-----
El presupuesto militar: obstáculo al desarrollo del
país
Oscar Martínez Peñate
Departamento de Sociología
Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas
De la dictadura a la república
Aunque históricamente se ha hablado de que El Sal-
vador ha sido una República, esto es cuestionable cuando
la población no ha ejercido el derecho soberano de elegir
libremente a sus gobernantes, cuando el poder político ha
estado limitado en un reducido grupo económicamente
dominante y cuando en la persona del "presidente" de turno se han
concentrado los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial.
Se ha dicho que la Fuerza Armada vivirá mientras viva
la República y si en El Salvador no ha habido
República, entonces no ha tenido razón de ser la
existencia de la Fuerza Armada en el país. Y si la oligar-
quía y los militares le han llamado a la dictadura
República, quiere decir que en este momento, en que se ha
iniciado el proceso de democratización en El Salvador, si
se camina supuestamente a la democracia y este término es
antónimo de dictadura, ya no es necesario que exista la
Fuerza Armada para guardar y mantener en pie la dictadura, porque
el país se enrumba hacia la democracia.
Si en El Salvador se habla de Estado de derecho, se debe de
comenzar con el "respeto de todos, a la autoridad de la ley", tal
y como lo afirman los ministros de la defensa de Guatemala, El
Salvador y el comandante en jefe de la fuerzas armadas de Hon-
duras. Pero los principales transgresores de la ley y del Estado
de derecho son y han sido los militares, por excluirse de la
aplicación del derecho y la igualdad. Al respecto, John
Kenneth Galbraith, premio nobel de economía, nos dice que:
"El sector militar, lamentablemente, se ha convertido en
núcleo de poder. Decide el tipo de armas y el
número de fuerzas que debe tener y cuenta con el
suficiente poder político para asegurarse los fondos
necesarios. Otra vez estamos aquí ante una democracia
imperfecta".
La Fuerza Armada, súper ministerio del ejecutivo
En El Salvador, el Ministerio de la Defensa es un
súper poder que se impone no solamente sobre el Ejecutivo,
sino incluso sobre el Legislativo. Se supone que todas las
instituciones del Estado están obligadas a presentar un
presupuesto en el que se especifique claramente en qué
invertirán los recursos, con el fin de que la solicitud y
aplicación del presupuesto sea transparente. No obstante,
el presupuesto de los militares en El Salvador es un top secret,
y, en lugar de que el mismo se disminuya, año con
año experimenta aumentos significativos, sin saber que
eude claro para qué se hacen, precisamente para ocultarle
a la opinión pública su monto real.
A pesar de que es la población la que paga con sus
impuestos el astronómico presupuesto a la Fuerza Armada,
ésta le oculta a los contribuyentes en qué se gasta
los millones que reciben cada año.
CUADRO No.1
CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA FUERZA ARMADA
DE EL SALVADOR (EN MILLONES)
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
AñO COLONES DóLARES
ES USA
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
1981 179.444.270 20.507.916
1993 866.483.700 99.026.708
1996 885.623.435 101.214.106
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE: Diario Oficial, San Salvador, Tom.269, No.242, 23 de diciembre de 1980, p.4.
Diario Oficial, San Salvador, Tom.317, No.237, 23 de diciembre de 1992, p.3.
Diario Oficial, San Salvador, Tom.329, No.238, 22 de diciembre de 1995, p.4.
De la guerra a la paz y de la paz a la guerra
Es de hacer notar que actualmente la Fuerza Armada tiene un
presupuesto mucho mayor que el que tenía cuando
había guerra en el país y estaba constituida por
sesenta mil hombres y ahora tiene treinta mil efectivos; aunque
esto no es seguro, puesto que como no se conoce el presupuesto no
se puede afirmar si realmente son treinta mil los miembros de la
institución armada.
La Fuerza Armada de El Salvador no tiene un presupuesto de
paz sino de guerra. Además de ser un obstáculo al
desarrollo del país, es incongruente en el contexto
internacional, puesto que los países industrializados
tienden a disminuir el presupuesto militar. A nivel
centroamericano, el istmo dejó de estar en crisis y,
además, El Salvador, al igual que los demás
países de Centro América, está tomando
medidas concretas para profundizar la integración
centroamericana, mientras que las líneas fronterizas se
desdibujan cada vez más.
Un estudio elaborado por el Centro para la Paz, de la
Fundación Arias, fundado por el ex presidente de Costa
Rica, Oscar Arias, plantea, entre otros puntos, que "el
país de mayor crecimiento del presupuesto [militar]
a nivel centroame ricano es El Salvador, a pesar de la dis-
minución de efectivos militares, como parte de los Acuer-
dos de Paz de 1992".
El Ministro de Defensa de El Salvador justifica el presu-
puesto de la Fuerza Armada con el siguiente argumento: "la
Defensa Nacional es el servicio primordial para que las
demás actividades del país funcionen adecuadamente.
Lo que se invierte en defensa nacional es necesario y justo para
el bien del país, independientemente de las circunstancia
en que se encuentre la nación".
Lo primordial en este país en que todos los sal-
vadoreños tengan salarios justos y decorosos, trabajo,
seguridad pública, educación, vivienda y salud. La
Fuerza Armada es únicamente primordial para el poder
económico y para los militares mismos. El presupuesto del
Ministerio de Defensa serviría mejor si se destinara a
satisfacer las urgentes necesidades de la población, es
decir, en algo útil y beneficioso como es impulsar el
desarrollo económico y social.
-----
La bendita detención provisional
Recientemente se llevó a cabo en nuestro país
la IV JORNADA IBEROAMERICANA EN DERECHO PENAL, PROCESAL PENAL Y
DERECHO ADMINISTRATIVO, con la participación de ilustres
juristas nacionales y extranjeros. En esta ocasión se
abordaron temas tales como: "Fundamentos Constitucionales de la
Teoría de Delito", "Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas", "La Detención Provisional y la
aplicación de otras Medidas Cautelares", etc. siendo
éste último el tema de mayor controversia y de los
que generó más expectativas debido a su vital
importancia en el momento histórico que vive nuestro país.
En efecto, debido a la falta de información que
prevalece en el ambiente jurídico-político en
general y a muchas interpretaciones erróneas de diversos
medios informativos sobre la detención provisional, se
percibe cierto repudio público hacia su suspensión,
en determinados casos, por parte de la Corte Suprema de Justicia
cuando conoce el proceso constitucional del hábeas corpus.
La opinión de la mayoría de salvadoreños y
salvadoreñas en este controvertido tema es terminante: la
Corte Suprema de Justicia está actuando irresponsablemente
al dejar en libertad a muchos delincuentes que más tarde o
más temprano vuelven a delinquir. El problema de esta
interpretación es sencillo pero preocupa, ya que se emite
opinión -a veces pública- sin comprender realmente
los alcances y contenidos de dichas resoluciones; sin saber con
conocimiento de causa el significado de la detención
provisional como medida cautelar; sin hacer una
interpretación extensiva de nuestra Constitución;
sin entender que los tratados internacionales ratificados por
nuestro país son ley de la República a tenor de lo
que establece su artículo 144; etc. En vista de lo
anterior, trataremos de explicar qué es una medida
cautelar, dentro de las cuales encontramos a la detención
provisional, con el objeto de que la ciudadanía en general
tenga parámetros ciertos de evaluación del trabajo
de la actual C.S.J. Sin embargo, hay que ser objetivos y agregar,
sin temor a equivocarnos, que dentro de todo este panorama
jurídico existe otro problema que sí es respon-
sabilidad única y exclusiva de los Magistrados de la Sala
de lo Constitucional: no miden con la misma vara a todos los
ciudadanos.
Para solucionar en alguna medida la primera
problemática antes señalada explicamos, en primer
lugar, en qué consiste la detención provisional
como medida cautelar, para luego, en segundo lugar, entrar al
análisis de las consecuencias procesales de su uso in-
debido. Debemos tener bien claro que la detención
provisional es una medida cautelar personal por coerción.
Y es que las medidas cautelares pueden ser de tipo patrimonial
(ejemplo, la fianza) y de tipo personal, como es el caso de la
detención provisional, que dicho sea de paso sufre diver-
sas denominaciones en leyes procesales penales de
Iberoamérica, pero todas referidas a un mismo instituto:
medida cautelar provisional durante la tramitación de un
proceso penal, que se ha producido como síntesis del
conflicto social, apareciendo como necesidad para evitar el
retardo en la administración de justicia y la
aplicación de la futura pena.
Habiendo entendido lo anterior, hay que pasar a decir
firmemente que nuestros jueces pueden y deben de hacer una
interpretación extensiva y no literal de los
artículos 12 y 13 de nuestra Constitución, tomando
en cuenta, por otro lado, los tratados internacionales vigentes
para el país, que son un complemento de la parte
dogmática de dicha Constitución. Así, se
llagaría a la conclusión que la detención
provisional no es la única alternativa que tienen cuando
dentro del término de inquirir estiman que hay
mérito para que continúe el informativo de ley cor-
respondiente o cuando al clausurar la fase de instrucción
elevan a plenario la causa. La detención provisional o la
libertad que establecen los artículos constitucionales
citados no son más que los dos extremos, pudiendo nuestros
jueces, vía aplicación de tratados internacionales
o jurisprudencia, determinar otro tipo de medida cautelar, como
podría ser un arresto domiciliar, el pago de fianza, etc.
Es decir, pues, que la detención provisional no es de
aplicación automática, mucho menos es la regla
general como lo entienden los juzgadores y el público en
general. Esta aplicación lleva a que nuestras
cárceles -en donde no se hace diferencia entre los
procesados y los condenados- estén cada vez más
saturadas y aumente el número de reos sin condena.
Ahora bien, la medida cautelar de la detención
provisional tiene varios fines, uno de ellos es evitar la fuga
del procesado, pues permite su presencia en el proceso;
además, asegura el éxito de la instrucción
evitando la obstaculización de algunos actos de inves-
tigación. Impide, por otra parte, la reiteración
delictiva, asignándosele de esta forma una función
de prevención. En este punto, cabe mencionar que muchos
opinan que con ella se asegura el orden social y se evita la
reiteración. A la luz de la Doctrina, podemos determinar
también ciertas características de la medida
cautelar de la detención provisional, siendo la primera de
ellas la Jurisdiccional, lo cual significa que ésta
sólo puede ser adoptada por el órgano Judicial
competente (Art. 13 Cn.). La Segunda característica es la
instrumentalidad, pues está supeditada a un proceso penal
en trámite (Art. 247 Pr. Pn), por lo que debe, conse-
cuentemente, finalizar con dicho proceso. Es de tomar en cuenta
que ambas características encuentran su sostén en
la existencia de un proceso. Es importante, además, deter-
minar la provisionalidad de esta medida: provisionalidad no es
igual a temporalidad, aunque la implica. La detención
provisional está supeditada a la concurrencia de un evento
y no a un plazo; aunque doctrinariamente se sostiene que no puede
exceder de 1 año para delitos menos graves y de 1
año 8 meses para delitos graves.
La tercera característica es la obediencia a la Regla
Sic Stantibus, característica cuyo significado es que las
reglas o medidas obligan manteniéndose así las
cosas, es decir, que la detención provisional se revoca o
podrá ser sustituida cuando varíen las razones que
justifiquen su adopción, lo que implica exámenes
periódicos (algo que no permite nuestro actual
código procesal penal). La cuarta es la Homogeneidad, esto
es, que la detención provisional es homogénea con
la pena la prisión, pero no significa que sean consecuen-
cia: los detenidos deben y tienen que ser tratados de desigual
manera que los condenados y al computar el plazo de la pena de
prisión, no se puede hacer atribuyéndose igual
calidad a los días de detención y de
prisión, tal como lo establece el actual código
penal, ya que se vuelve una pena anticipada. No implica, pues,
identidad con la prisión.
En fin, muchos aseguran que en vista de sus fines y sus
características, sólo con la detención
provisional se puede satisfacer la seguridad social, tran-
quilizando a la ciudadanía sin embargo, creemos que no
puede reconocerse sólo por ello, sin ver los verdaderos
requisitos de una medida cautelar, más, cuando se trata de
la más grave de ellas, la privativa de la libertad. En
efecto, para que nuestros jóvenes no infrinjan los
tratados internacionales ratificados por El Salvador, al
adoptar -sobre las demás de tipo personal y, por supuesto,
sobre las de tipo real- la medida cautelas privativa de libertad,
deben de razonar y justificarla ampliamente, y no sólo
adoptarla de plano. Y es que a nivel doctrinario, legal y
jurisprudencial se establecen dos presupuestos básicos
para su adopción: el Fomus Boni luris o Apariencia del
Buen Derecho y el Periculum in Mora o Peligro de Fuga. El primero
de ellos nos dice que tiene que haber elementos de juicio
suficientes -no meras especulaciones sino, por el contrario,
sospechas que descansen sobre una base fáctica suficiente,
para no caer en arbitrariedades- que lleven a tener por
establecidos los extremos procesales (cuerpo del delito y
participación delincuencial), artículo 247 Pr. Pn.
En la detención provisional, pues, se necesita de un hecho
previo (Principio de Legalidad); se necesita una
imputación delictiva (el hecho debe reunir las
características de delito, no ser falta); y, por
último, la imputación del mismo a persona
determinada.
El segundo presupuesto que hay que tomar en cuenta es el
peligro de Mora Judicial por fuga del imputado o Periculum en
Mora, no obstante que la legislación secundaria vigente
(código procesal penal, artículo 247) no lo mira
como un requisito. Este presupuesto posee, como establece la
doctrina y la jurisprudencia salvadoreña elementos
objetivos y subjetivos. Los primeros relativos a la gravedad del
delito -en base a la pena- y circunstancias del hecho;
habrá peligro de fuga cuando el delito por el que
está siendo procesado el sospechoso esté sancionado
con pena de prisión a más de 6 años. Los
segundos relativos a los antecedentes penales y policiales del
imputado; el arraigo; la posibilidad de vivir en el extranjero; y
a la moralidad.
El juez, pues, está obligado a valorar y razonar caso
a caso los presupuestos de la medida cautelar, y eso es lo que
controla la Corte Suprema de Justicia cuando se excita su
jurisdicción a través de la pretensión
constitucional que va implícita en la petición de
hábeas corpus. En efecto, la Sala de lo Constitucional
vela porque los jueces al adoptar la medida cautelar de la
detención provisional contra un imputado, lo hagan sin
vulnerar las garantías constitucionales a que todo in-
dividuo tiene derecho. En esta tarea, la C.S.J aplica los
tratados internacionales vigentes para nuestro país y
establece que la detención provisional, como medida
cautelar que es, no es la regla general, sino la
excepción, y su adopción debe ser razonada y
justificada, de lo contrario, resuelve que se sustituya dicha
medida y se deje en libertad al imputado previa fijación
de otra medida cautelar distinta de la privativa de libertad que
asegure su comparecencia al juicio y la aplicación de la
probable condena a prisión. Pero hay que tener mucho
cuidado al leer esto, ya que una resolución de la Corte en
ese sentido no implica un sobreseimiento, puesto que el
hábeas corpus no es un recurso ordinario como muchos creen
o interpretan, incluso algunos de nuestros jueces. Lo
único que establece la Sala de lo Constitucional -ya que
no es un tribunal de instancia que entre a valorar prueba vertida
en el juicio, labor exclusiva de la jurisdicción
común- es que se sustituya una medida cautelar por otra
distinta de la detención provisional, por no estar
justificada al momento de su adopción, sin perjuicio de
que en el transcurso del proceso pueda volver a adoptarse,
siempre y cuando se reúnan todos sus requisitos y
esté razonada debidamente por los jueces.
Lo anterior, definitivamente es un paso adelante que da la
actual Corte y que no debe ser criticado por los medios masivos
de difusión, autoridades administrativas y la ciudada-
nía en general, ya que está obligando a nuestros
juzgadores a aplicar tratados internacionales vigentes para el
país y a razonar sus resoluciones, de conformidad al
artículo 489 Pr. Pn. y sigs.
Sin embargo, y como ya es tradición en todos los
ámbitos de la vida nacional, por otro lado se da un paso
atrás, el cual sí es criticable desde todos punto
de vista: La Corte Suprema de Justicia no en todos los casos
resuelve de la misma manera. Será por razones
políticas, será por falta de uniformidad de
criterios, tal vez por miedo insuperable o por pago de favores,
no se sabe; sin embargo, aunque sus causas sean anónimas,
sus consecuencias sí son palpables y graves, puesto que se
vulnera un principio constitucional básico: todos somos
iguales ante la ley.
De nuestra parte, y como conclusión, no nos queda
más que esperar que este comentario contribuya un poco a
lograr una administración de justicia cristalina y a
generar una opinión pública más objetiva en
su crítica, es decir, que cuestione el que la Corte no
mida con la misma vara a todos los ciudadanos -que es lo que nos
desvela- y no que ponga en tela de juicio, por ignorancia y falta
de información, la aplicación de tratados
internacionales en materia de Derechos Humanos que pueden llevar
a solucionar muchos problemas graves en materia penal y procesal
penal.-----
ACEPTAN FORMAR COMISION. Las gremiales de empresarios del
transporte aceptaron el 18.11 la formación de una
comisión verificadora del subsidio de diesel y negaron
haber manifestado oposición al respecto. El Presidente de
la Asociación de Empresarios de Autobuses (AEAS), Genaro
Ramírez, aseguró que ellos consideran oportuno que
una instancia vigile paso a paso el proceso de asignación
con el fin de evitar cualquier tipo de irregularidades y
señalamientos posteriores hacia los empresarios. "Nosotros
los que adversamos es nuestra participación en la
Comisión Verificadora, pues consideramos que es
irrelevante y no es nuestro papel", dijo Ramírez,
aclarando que es el gobierno quien debe realizar dicha tarea. La
instancia verificadora, surgió a propuesta del
Viceministerio de Transporte, Julio Valdivieso, luego que el
gobierno dispusiera asignar diesel a cerca del 50 por ciento de
unidades del transporte colectivo urbano. Por su parte, la
Asociación de Empresarios del Transporte de Pasajeros de
Autobuses (ATP) dio también su visto bueno a la existencia
de un ente verificador, pero, a diferencia de AEAS, los
representantes de esta gremial si pidieron su par-
ticipación en la misma. El Presidente de ATP,
Héctor Bonilla, aseguró haber llegado a un acuerdo
con las autoridades de Transporte respecto a que ellos sí
integrarán la Comisión Verificadora. Bonilla
expresó que si bien dan el visto bueno a la
verificación en la entrega de diesel, no están de
acuerdo que, a excepción de la Fiscalía General de
la República o la Corte de Cuentas, instituciones ajenas
al sector formen parte de esa comisión (DH 19.11 p.9).----
-
DELIMITAN PROPAGANDA ELECTORAL. El Tribunal Supremo Electoral dio
a conocer el 15.11 un reglamento conteniendo los límites
de la propaganda que impulsarán los partidos
políticos o coaliciones, el acceso a los medios de
comunicación y el horario de transmisión. El
documento, que fue entregado a los partidos políticos es
el mismo que se utilizó en las elecciones generales de
1994. El normativo se denomina "Reglamento para la propaganda
electoral" y tiene por objeto delimitar los mensajes que los
partidos y coaliciones difundirán durante la
campaña de diputados y alcaldes, previo a las elecciones
de marzo de 1997. Según el Código Electoral, la
campaña para diputados emp ieza 60 días antes de
las elecciones, y la de alcaldes, 30. Es decir, el 15 de enero y
14 de febrero respectivamente. El reglamento establece la forma
de contratación técnica y equitativa de espacios,
por tiempos de transmisión a través de estaciones
radio-televisivas, evitando la saturación de los medios.
También se prohibe a los partidos el uso de mensajes
subliminales y, a los medios, el cobro diferenciado de tarifas.
En el documento se establecen limitantes a los partidos,
principalmente en lo que se refiere a los plazos de inicio de la
propaganda y respeto del honor y moral de la vida privada de los
candidatos o líderes políticos vivos o muertos. Se
prohíbe a los partidos o coaliciones mensajes que
injurien, difamen o calumnien. A su vez, el documento prohibe el
uso de recursos del Estado para fines propagandísticos;
mientras que los curas, pastores, militares, policías o
funcionarios públicos no deberán hacer propaganda
(LPG 16.11 p.7-a).-----
DESMIENTE RENUNCIA. El ministro de Seguridad Pública, Hugo
Barrera, desmintió el 18.11 los rumores sobre su renuncia
y negó que su administración haya ignorando las
órdenes del Presidente Armando Calderón Sol sobre
paralizar la juramentación de Juntas de Vecinos.
Representantes de partidos de oposición dijeron tener
conocimientos de que Barrera sería removido de su cargo, y
sustituido por el actual ministro del Interior, Mario Acosta
Oertel, lo cual fue negado por los asesores de comunicaciones de
Barrera. El Ministro de Seguridad atribuyó los rumores a
intereses partidarios por la proximidad de las elecciones, aunque
eludió responsabilizar a institutos políticos en
particular. Asimismo, aclaró que el Plan de Juntas de
Vecinos, gestado e impulsado por el Ministerio de Seguridad
Pública, ha sido paralizado porque "el Presidente de la
República ordenó que se diera por terminado".
Mientras tanto, durante una conferencia, ofrecida el 18.11 en
Casa Presidencial, el Presidente de la República, Armando
Calderón Sol, manifestó que el Gobierno "no
esté jugando" con el compromiso adquirido con las Naciones
Unidas sobre paralizar este plan, y que si las Juntas de Vecinos
continuaban organizándose el Gobierno podría tomar
medidas enérgicas. Aunque no se refirió
específicamente a Barrera, Calderón Sol
explicó que no se contemplan cambios en el Gabinete de
Gobierno para el mes de diciembre, pero aclaró que
constantemente efectúa una evaluación sobre el
trabajo de los titulares, y que puede hacer uso de sus facultades
presidenciales para sustituirlos (LPG 19.11 p.22-a).
-----