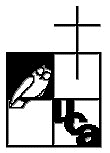
© 1996 UCA Editores
año 17
número 734
noviembre 13
1996
ISSN 0259-9864
NUMERO MONOGRAFICO
VII ANIVERSARIO DE LOS MARTIRES DE LA UCA
-----
La UCA recuerda a sus mártires
Noviembre es un mes que ha cobrado especial significado en el
quehacer de la Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas". El mismo está casi enteramente
dedicado a conmemorar a los jesuitas asesinados el 16 de noviembre
de 1989, así como a sus dos colaboradoras, Elba y Celina
Maricet Ramos. Cada noviembre se abre un importante espacio no
sólo para racordar agradecidamente a Ellacuría, a
Amando, a Montes, a Martín-Baró, a Juan Ramón
y a Joaquín López, sino también para
reflexionar sobre la herencia intelectual y de compromiso
ético que nos dejaron y acerca del modo cómo los
universitarios de ahora estamos haciendo producir esa herencia.
Todavía no hemos acabado de entender en todo su alcance
la herencia teórica y ética de los mártires de
la UCA. En este punto, existe un camino largo por recorrer, el cual
requiere de nuestras mejores energías intelectuales. No se
trata de repetir los lugares comunes, sino de avanzar en la
actualización de aquellos aportes éticos y
teóricos que permitan hacerse cargo de la realidad
histórica salvadoreña de una forma mucho más
fecunda. Se trata de historizar el pensamiento y la acción
de los mártires, a sabiendas de que muchas cosas han
cambiado en El Salvador desde que ellos nos dejaron, pero
también conscientes de que persisten obstáculos del
pasado que impiden que la justicia y el bien común sean una
realidad para la mayor parte de los salvadoreños.
La violencia estructural, fuente originaria de las
demás violencias que imperan en la sociedad, sigue
prevaleciendo en El Salvador de postguerra. Su estudio permanente,
con el mayor rigor, sigue siendo un desafío para todos
aquellos universitarios para quienes el saber tiene una
dimensión ética insoslayable. El impacto psicosocial
de aquella violencia, las múltiples psicopatías que
resultan de la misma, así como el espiral patológico
que permea el sistema social al multiplicarse las prácticas
violentas: todo ello requiere la mayor inventiva de
psicólogos y sociólogos que, de un modo u otro,
tendrán que abrevar de los estudios ya clásicos tanto
de Segundo Montes como de Ignacio Martín-Baró.
En ese marco de violencia estructural y de
psicopatologías violentas, ¿cuáles son las
posibilidades reales del proceso de democratización?
Más aún, ¿de qué democracia estamos
hablando? ¿De una democracia meramente formal o de una
democracia más sustantiva que atienda las desigualdades
más escandalosas de nuestra sociedad? Qué duda cabe
que para responder a estas y otras interrogantes suscitadas por
nuestro proceso político hemos de volver a los
análisis políticos de Ignacio Ellacuría, no
para repetirlos mecánicamente, sino para continuar con una
línea de reflexión abierta a los signos de los
tiempos y a los dinamismos de la realidad histórica. En
estos tiempos en que la palabra democracia se ha vuelto moneda de
uso corriente entre los diversos círculos políticos
e intelectuales -con la inevitable desvalorización del
término- es preciso recuperar su sentido profundo,
así como la consciencia de las exigencias básicas
para su realización.
Ignacio Ellacuría insistía en "democratizar las
estructuras" como señal inequívoca de que en verdad
se estaba avanzando en la democratización del país.
A siete años de su asesinato, esa exigencia sigue siendo tan
actual como cuando fue formulada, en el editorial de ECA, "El
desmoronamiento de la fachada democrática", fechado el 23 de
mayo de 1988. En esa oportunidad, entre otras cosas,
Ellacuría llamó la atención sobre un requisito
esencial de la democratización de las estructuras que
todavía, como otros de igual importancia, no ha sido
cumplido.
"La democratización de las estucturas -escribió
Ellacuría- pasa... por la consolidación
democrática de las instituciones constitucionales. El
derrumbamiento de la fachada democrática ha mostrado la poca
credibilidad y fiabilidad de instituciones tan fundamentales para
el proceso de democratización como son el Consejo Central de
Elecciones, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia.
Cualquier observador no afiliado a un partido político ha
podido probar hasta la saciedad la politización parcializada
de esas tres instituciones. En las tres predominan, especialmente
en las dos primeras, los intereses partidistas ya no sólo
sobre los intereses nacionales, sino sobre las responsabilidades
mismas de cada una de ellas".
Ahora el Consejo Central de Elecciones (CSE) se llama Tribunal
Supremo Electoral (TSE) y el FMLN tiene represEntación en la
Asamblea Legislativa, pero ¿ha perdido validez el
diagnóstico de Ellacuría? ¿No es acaso la
politización parcializada de esas tres instituciones lo que
está obstaculizando el avance del proceso de
democratización de postguerra? ¿No es eso acaso lo que
está abriendo las puertas a una involución
autoritaria del proceso salvadoreño? En fin, el predominio
de los intereses partidistas por sobre los intereses nacionales
sigue siendo uno de los males endémicos de nuestro sistema
político, sin cuya superación la
democratización de las estructuras no avanzará en la
dirección correcta.
Recuperar a los mártires, hacer producir la herencia
que nos dejaron: este es el desafío que tenemos que asumir.
Tenemos que hacerlo universitariamente, es decir, con rigor
intelectual y disciplina académica. El Salvador requiere ser
pensado y repensado de la mejor manera, para que las soluciones que
se propongan para sus ingentes problemas no se agoten en el
panfleto y la diatriba. ¿Estamos preparados para ello?
¿Estamos dispuestos a comprometernos con un trabajo
universitario de altura? ¿Estamos dispuestos a asumir el reto
lanzado una y otra vez por Ellacuría de conocer mejor que
nadie la realidad nacional? ¿Estamos dispuestos a hacer llegar
a la sociedad los resultados de nuestro trabajo
universitario?
Las celebraciones de noviembre debieran permitirnos dedicar un
poco de atención a esas interrogantes. Y es que, más
allá del tiempo que dediquemos a los preparativos y a las
celebraciones de noviembre, el compromiso con la herencia de los
mártires tiene que trascender el lapso temporal de
aquéllas y marcar el conjunto del trabajo universitario
cotidiano. Esta será la forma más agradecida de
rendir homenaje a quienes configuraron decisivamente la identidad
de la Universidad Centroamericana "José Simeón
Cañas".
-----
Pacificación y democracia en Ignacio
Ellacuría
Ya desde agosto de 1981, Ignacio Ellacuría
señalaba, en un editorial publicado en ECA, la imperiosa
necesidad de acudir al diálogo y la concertación
para la resolución del conflicto armado. En un momento en
que muchos analistas, enceguecidos por sus propios intereses e
ideologías, diagnosticaban que la única salida para
la guerra civil era la aniquilación literal del enemigo,
ya fuera del gobierno en funciones o de los movimientos
guerrilleros, Ellacuría vislumbró que por la
acumulación de fuerzas de los bandos en pugna la victoria
militar de uno sobre otro era imposible. La vía
pacífica del diálogo-negociación era, pues,
la única alternativa viable para la guerra civil en El
Salvador.
Mas sin embargo, la negociación, aunque necesaria, no
era suficiente para alcanzar la paz. Hacía falta, para que
ésta fuera justa y respondiera a las necesidades del
pueblo salvadoreño, que los sectores democráticos
no inmediatamente vinculados a uno de los dos polos (los sectores
campesinos, sindicales, empresariales: las "terceras fuerzas")
tomarán conciencia de su "papel histórico" en los
procesos sociales que marcaban la coyuntura de aquel entonces y
actuaran decididamente en ellos. "[Las terceras fuerzas] pueden y
deben ser una fuerza importante -afirmaba Ellacuría-, no
para constituirse en alternativa, lo que en verdad no son, pero
sí para obligar a una pronta solución... e incluso
para influir en el modo de esa solución. Para ello
necesitan cobrar conciencia exacta de la coyuntura actual, de las
posibilidades de una salida racional, justa y durable" (el
énfasis es nuestro).
Para Ellacuría, por lo tanto, el papel que les
correspondía a las Terceras Fuerzas era el de "conocer y
dialogar". Conocer y reconocer la realidad objetiva que
había generado el conflicto armado y que imperaba en ese
momento; conocer y reconocer la inviabilidad de apostar por uno
de los dos polos como solución duradera y justa al
conflicto. Estar dispuestas a dialogar tanto con el FMLN-FDR como
con el PDC-FA, con el fin de inyectar racionalidad a la
concertación; una racionalidad entendida como la
inclusión de las propuestas y necesidades de todos los
sectores en aras de hacer imperar la soberanía popular y
el bien público. ¿Qué valor tiene lo anterior
ahora que la paz ha sido concretada? ¿Cuál es el
valor heurístico de este diagnóstico y de esta
propuesta para analizar un proceso de transición a la
democracia que ya se da por asegurado?
Paradójicamente, el aporte directo de
Ellacuría a la solución del conflicto armado en El
Salvador no provino de su preciada y radical tarea de estudiar y
teorizar sobre la realidad político-social del
país, sino más bien de su entrega vital a la misma.
Fue el asesinato de Ellacuría, y de cinco de sus
compañeros jesuitas, aunado con otros factores, lo que
obligó a las partes a sentarse a la mesa de negociaciones.
El martirio de Ellacuría, sucedido en el contexto de una
"ofensiva final" en la que ninguna de las partes pudo imponerse
militarmente a la otra, apresuró el fin de una guerra
brutalmente irracional e inútil. Los efectos de este
apresuramiento, como a continuación se muestra,
presentaron y presentan serias dificultades para la
pacificación y democratización de la sociedad
salvadoreña.
¿Qué papel jugaron las Terceras Fuerzas en la
negociación que condujo a la finalización del
conflicto armado? Una somera revisión de las
características del proceso de diálogo permite
extraer algunas importantes conclusiones: a) la mediación
de las Terceras Fuerzas en la mesa de negociaciones se
escindió entre una representación formal de la
empresa privada a través del gobierno de ARENA y una
representación informal, o más bien una injerencia
no formal e indirecta, a través del Comité
Permamente de Debate Nacional en el país y la
comisión del FMLN-FDR. La racionalidad que apuntaba
Ellacuría como condición indispensable del
diálogo, quedaba desde el principio en entredicho, puesto
que los actores directamente participantes en el diálogo o
bien representaron sus propios intereses con exclusión de
los de las mayorías populares --el caso del Gobierno-
empresa privada-FA-- o bien dijeron representarlas, pero
anteponiendo sus necesidades políticas a las necesidades
económicas y sociales de éstas --el caso del FMLN-
FDR;
b) la paz duradera y justa sólo era posible
alcanzarla, para Ellacuría, a partir de la preeminencia de
los factores internos sobre los externos. Si bien la modalidad de
las políticas de Estados Unidos con respecto a la guerra
civil en El Salvador eran un elemento decisivo en la
continuación o clausura de la misma, era aún
más importante que la pacificación se
alcanzará luego después de un proceso en el que
participaran decidida y realmente todos los sectores de El
Salvador. Como la realidad actual de El Salvador se ha encargado
de demostrar, difícilmente se evitaría un regreso a
la polarización y la violencia si la pacificación
se alcanzaba por presiones internacionales y no como resultado de
un diálogo en el cual participaran formalmente los
sectores más representativos de la sociedad.
La pacificación del país, la obra alcanzada,
fue más bien un impromptu, una composición
improvisada y apresurada de propuestas, que un concierto, una
composición articulada y armónica de necesidades e
intereses.
La fallos del proceso de negociación son, pues, a la
luz de las reflexiones de Ellacuría, el haber antepuesto
el cese inmediato de las hostilidades a la concertación;
la negociación como hecho a el cómo, quiénes
y de qué manera negocian. ¿Qué consecuencias
ha tenido esto para la realidad actual del país?
En primer lugar, el ejercicio democrático en la
sociedad quedó restringido, desde un inicio, al juego
entre las fuerzas políticas ubicadas en la
superestructura, dejándose afuera a las fuerzas sociales
que configuran la estructura del país. Se obtuvo
participación y reconocimiento de la oposición en
la arena política, libre expresión de las ideas,
pero no se logró que la democracia llegará hasta
los sectores que tradicionalmente se había visto excluidos
de la vida económica, social y política de la
sociedad. La democracia cuajó hacia arriba, pero no hacia
abajo.
En segundo lugar, como efecto de lo anterior, se
santificó la mayor valía de la "fachada
democrática" y se obvio la necesidad de concretar una
democracia real que pasara por la democratización de las
instituciones y la satisfacción de las necesidades
mínimas de la población. La democracia quedó
identificada con la política y se excluyó la
democracia económica y social.
Finalmente, los valores del diálogo y la
concertación, vitales para una democracia real, quedaron
viciados desde su raíz: ni presupusieron la racionalidad
ya apuntada ni incluyeron a los agentes claves para realizarla.
El diálogo como instrumento para la concertación
quedó absolutizado como fin en sí mismo,
independientemente de que sus resultados fueran
antidemocráticos. Ciertamente, el diálogo era una
necesidad, pero no era el fin buscado.
-----
Los hallazgos de Segundo Montes en torno a las remesas
El fenómeno de la migración internacional y el
envío de remesas fue una de las múltiples
preocupaciones de Segundo Montes, uno de los mártires de
la UCA, al grado de motivarle a realizar las primeras
investigaciones de campo en torno a esta temática. El
trabajo "Impacto de la migración de salvadoreños a
los Estados Unidos, el envío de remesas y consecuencias en
la estructura familiar y el papel de la mujer" constituye un
precoz esfuerzo por aclarar las principales implicaciones de la
masificación del envío de remesas familiares desde
los Estados Unidos.
La situación prevaleciente siete años
después de ejecutada esta investigación demuestran
que, en efecto, los procesos de migración internacional
tienen una marcada incidencia sobre el comportamiento
económico y social del país; tanto por la
vía de su impacto sobre el sector externo como por su
impacto en la composición del Producto Interno Bruto,
ingresos, pobreza, estructura familiar, etc. Durante la
última década, el monto de las remesas familiares
se ha incrementado enormemente y probablemente por ello
aún no se han adoptado políticas concretas para
aprovechar adecuadamente esta bonanza temporal.
En las siguientes líneas se persigue retomar algunos
de los hallazgos de Segundo Montes en lo tocante a los efectos
económico-sociales del envío de las remesas para
luego contrastarlos con la situación actual; con lo cual
se pretende
evidenciar que en la actualidad la estabilidad
macroeconómica y también los patrones de
crecimiento se deben al envío de remesas familiares y no a
medidas de política económica y social. Asimismo
interesa evidenciar que la dependencia de las remesas constituyen
uno de los problemas económicos contemporáneos de
El Salvador.
De acuerdo a la fuente mencionada, desde finales de la
década de 1980 las remesas eran ya un factor con gran
incidencia económica y social que justificaban la
investigación de su impacto sobre "la mejoría del
nivel de vida como en la inversión productiva y mejora de
las condiciones y medios de trabajo"; para lo cual se
procedió a diseñar una muestra de 113 personas
jefes de familias que recibían remesas familiares al
momento de la investigación.
En el caso de las condiciones de vida, la
investigación de campo permitió establecer que la
mayor parte de las remesas son utilizadas para
alimentación, siguiéndoles en importancia la compra
de casas, la salud y compra de medicinas y, finalmente la
educación de los niños. Por otra parte, en aquel
momento, al igual que en el actual, la inversión
productiva o medios de trabajo e ingreso no habrían
sufrido mayor impacto, debido al envío de remesas
calculándose que un 90% de las familias comprendidas en la
muestra "no dedican nada a ello, consumiendo casi todo lo
obtenido a través de las remesas en gastos de
subsistencia". En contraparte, se logró establecer que de
las familias que sí "destinan parte de las remesas a la
inversión, asignan porcentajes relativamente altos" aunque
lamentablemente estos son una minoría.
En general, las condiciones de vida habrían mejorado
gracias a la recepción de las remesas en la siguiente
forma: un 70.7% de las familias mejoró la
alimentación de los niños, un 70.1% mejoró
la educación de los niños, un 64.6% la salud de los
niños y un 60.6% la vivienda.
En relación a la desintegración familiar, se
afirma que "se produce por el simple hecho de la
migración, especialmente si es el esposo (a)-
compañero (a) de vida, o si alguno de los que se van dejan
hijos. Pero lo más preocupante es el futuro de esos
núcleos familiares desintegrados....[pues] en la medida
que su permanencia [del emigrado] allí se prolongue,
habrá más probabilidad de una desintegración
familiar definitiva".
En la actualidad muchas de las dinámicas observadas
tempranamente por Montes se han convertido en los principales
cuestionamientos del actual modelo económico, fundamentado
grandemente en la afluencia de remesas del exterior. Para
evidenciar lo anterior basta considerar la situación del
sector externo y las dimensiones que ha adquirido el consumo
durante los últimos años, bajo el aliciente del
crecimiento de las remesas. Para 1995, las remesas familiares
alcanzaron los 1,195.1 millones de dólares y permitieron
reducir el déficit en la cuenta corriente desde
aproximadamente 1,460 millones de dólares a solamente
275.6 millones de dólares, con lo cual, en lugar de
experimentarse una reducción de más de mil millones
de dólares en el nivel de las reservas internacionales
netas, se experimentó un incremento de 146.6 millones de
dólares.
Obviamente el aporte de las remesas para el sector externo
no se limita al mantenimiento de la balanza de pagos, pues
asociado a lo anterior está la estabilización del
tipo de cambio y la reducción de las presiones
inflacionarias provenientes de este factor. En muchos casos, la
sobre oferta de divisas originada en la afluencia de remesas
incluso ha obligado al Banco Central de Reserva (BCR) a ejecutar
operaciones de mercado abierto para retirar el exceso de divisas
y evitar una caída en el tipo de cambio.
Por otra parte, y consecuentemente con lo evidenciado por
Montes, las remesas han contribuido a configurar un patrón
de crecimiento económico fundamentado en el consumo. Para
1995, se estimaba que un 96% del Producto Interno Bruto se
dedicaba a gastos de consumo final; similar porcentaje se observa
para los restantes años de la presente década.
En los últimos años se han registrado
esfuerzos por parte de las autoridades económicas para
reorientar la utilización de las remesas desde el consumo
hacia la inversión. Sin embargo, hasta la fecha estos
esfuerzos no han logrado mayores resultados positivos y el
principal destino de las remesas continua siendo el consumo, lo
cual es deseable para los fines del desarrollo social. Resulta
evidente que las remesas contribuyen a mejorar las condiciones de
vida, especialmente al considerar que en las Encuestas de Hogares
de Propósitos Múltiples se ha incluido el monto de
las remesas familiares dentro de la composición del
ingreso familiar, con lo cual se ha provocado una clara
reducción en los porcentajes de pobreza (Proceso, 731).
La elevada dependencia de la economía nacional de las
remesas familiares plantea interrogantes en torno a la viabilidad
de mediano y largo plazo de un modelo de este tipo. Tal y como lo
establece Montes, la posibilidad de que ocurra una
desintegración familiar definitiva también abre las
posibilidades para una paulatina reducción de las remesas
tal y como ha sido expresado insistentemente durante los
últimos años. En la actualidad las remesas han
venido experimentado un crecimiento constante; sin embargo, no es
descabellado esperar que en la medida en que se profundicen los
procesos de desintegración familiar esta tendencia se
revierta.
Resulta interesante notar, pues, como desde finales de la
década de los 80 se vislumbraban las ventajas y
desventajas relacionadas con la intensificación de la
migración internacional hacia los Estados Unidos y del
envío de remesas familiares; y como, a pesar de ello
aún no se han adoptado políticas
específicas. Al parecer, aún no se ha dimensionado
adecuadamente el problema que plantearía una
reducción o desaparición de las remesas en el
mediano y largo plazo; especialmente considerando que en la
actualidad conforman el pilar más importante sobre el cual
se sostienen resultados no solamente en materia de
estabilización económica, sino también de
crecimiento de la producción y mejoramiento de las
condiciones de vida. En esa medida, la posibilidad de que estas
se reduzcan en el futuro cercano plantea la posibilidad de
severas crisis económico-sociales y sugiere la necesidad
de formular propuestas económicas que no dependan en tan
alto grado de las remesas.
El hecho de que la fuerza de trabajo salvadoreña se
haya visto obligada a emigrar en busca de mejores condiciones de
empleo evidencia que el modelo económico ha demostrado
históricamente ser incapaz de sostener por sí mismo
a toda la población. Los efectos bondadosos de las remesas
brindan la posibilidad de iniciar un proceso de
reorientación del aparato productivo bajo condiciones de
estabilidad y crecimiento económico, y a partir del cual
deberían buscarse fuentes alternas de crecimiento
económico especialmente a partir de un incremento de la
inversión productiva.
-----
Los escritos estéticos de Ignacio Ellacuría
Ricardo Roque Baldovinos
Departamento de Letras
Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas
La reciente publicación del primer volumen de los
Escritos Filosóficos de Ignacio Ellacuría (San
Salvador: UCA Editores, 1996) pone a disposición del
público salvadoreño una serie de trabajos suyos
hasta ahora inéditos o dispersos. Entre ellos se devela
una faceta casi olvidada de la obra de este pensador: la
reflexión estética. Aun cuando esta
preocupación ocupe una proporción visiblemente
minoritario dentro de la extensa producción intelectual de
Ellacuría, no debe descartarse apresuradamente.
Es bien conocido el interés permanente por la
actividad artística por parte de Ellacuría como
hombre e impulsor de la cultura nacional. De hecho, durante su
gestión como rector de la UCA fue un decidido defensor de
la carrera de Letras, de revistas como ABRA y Taller de Letras y
de auspiciar actividades artísticas y literarias, todo
ello pese a las colosales adversidades -políticas y
financieras- que la institución debía enfrentar por
esos dificilísimos años. Pero seguramente es menos
conocida es la atención que acapararon las cuestiones
estéticas en un período importante de la vida de
Ellacuría como filósofo e intelectual. Esta
preocupación da como fruto siete entradas del
índice de Escritos Filosóficos I. Estos trabajos,
que hoy se reeditan o se publican por primera vez, fueron
redactados entre los años de 1955 y 1963, durante el
período más intenso de su formación
filosófica.
El interés por la reflexión estética
evidencia la honda influencia del Padre Angel Martínez
Baigorri, s.j., a quien Ellacuría conoció durante
su estancia en Ecuador, cuando realizó sus estudios de
humanidades clásicas y filosofía en la Universidad
Católica de Quito entre los años de 1949 a 1955. En
este período, asistió a unos cursos de
estética dictados por dicho sacerdote, de cuya calidad
humana y sólida formación filosófico-
teológica quedó profundamente impresionado. El
padre Angel unía a estas cualidades el ejercicio riguroso
y depurado de la poesía. Ciertamente, era un lírico
de primer orden, autor de poemarios de gran finura como Un Angel
en el país del Aguila o Río hasta el fin y
líder reconocido de las destacadas voces literarias de
Nicaragua, donde había transcurrido buena parte de su
carrera docente y sacerdotal.
Ellacuría no oculta su admiración por la
figura de su maestro en un manuscrito inédito y sin
título, que la edición de Escritos
Filósficos publica bajo el acápite "[ángel
Martínez Baigorri, s.j.]" (117-125) así como en una
serie de emotivas cartas que aparecen bajo la entrada de
"Correspondencia con ángel Martínez" (197-213). En
el primer texto realiza un retrato del maestro donde afirma que
"juntaba en sí la visión del poeta, del
filósofo y del teólogo, del ascético y el
místico en plena fusión de vida" (118). El Padre
Martínez afirmaba con su testimonio vital la estrecha
hermandad entre filosofía, teología y
poesía. Crucial en todo esto es la centralidad de la
palabra como instrumento de verdad y como creadora de vida. Por
ello, para el Padre Angel "los santos son los supremos poetas"
(119). Martínez enseño a Ellacuría que el
filosofar y la actividad poética tienen un mismo objeto:
llegar a la realidad de la cosas. Y siendo la divinidad la
realidad última de las cosas ambas no pueden escapar la
dimensión religiosa. De hecho, la dimensión
religiosa de la poesía, aun entre aquellos poetas
confesamente ateos, será un preocupación que
Ellacuría recogerá más tarde en un hermoso
ensayo inédito de 1963 titulado "Religiosidad pluriforme:
Carducci, Maragall, Rilke" (535-541), que pone en evidencia la
familiaridad del autor con estas tres figuras cimeras de la
lírica de nuestro siglo.
Sin embargo, el testimonio mayor de la gran empatía
entre Ellacuría y el Padre Angel lo constituye el ensayo
"Angel Martínez, poeta esencial" (127-195), denso y
extenso trabajo publicado originalmente en nuestro país
por la revista Cultura en su No. 14 correspondiente al semestre
de julio a diciembre de 1958. Pese al título, este ensayo
puede leerse no sólo como una introducción a la
obra del poeta sacerdote sino una reflexión sobre la
esencia misma de la lírica. Según Ellacuría,
la poesía del padre Angel encarna lo más
auténtico y fundamental de la expresión
lírica. Estamos ante un poeta que es profundo y, por
tanto, moderno. La profundidad del poeta radica pues en que este
"no busca sino la mayor plenitud de vida poseída en
sí misma para hacerla comunicación y palabra
mientras procura ahondar en el ser y la vida de las cosas para
captarlas ya en forma de palabra, de poesía en la que se
nos ofrece la vida luminosa de los seres" (143). De allí
que la poesía profunda deba ser simultáneamente
moderna, no porque siga los dictados de una moda impuesta
externamente sino "por la autenticidad con que afronta los temas
capitales y dolorosos del hombre en nuestro tiempo y por la
sinceridad con que se aprovecha de las purificaciones
estéticas y técnicas que el arte moderno ha ido
ganando desde el final del romanticismo hasta nuestros
días" (152-153).
El privilegio de la atención crítica de
Ellacuría hacia la poesía lírica se trasluce
nuevamente en el que seguramente constituye su mejor ensayo de
tema estético: "El Doctor Zivago, como forma
poética" (305-328) también publicado originalmente
por la Revista Cultura, No. 17 correspondiente al trimestre de
octubre a diciembre de 1959. A pesar de que el propósito
expreso de este trabajo es un análisis filosófico
de la forma de la novela de Boris Pasternak -el cual lleva a cabo
con un rigor y coherencia verdaderamente ejemplares-, el
interés del esfuerzo acaba recayendo en una
reflexión sobre la dimensión histórica de la
lírica. Esta dimensión se manifiesta en la
tensión entre el buceo en la interioridad del protagonista
y la representación del escenario de la Revolución
Rusa.
Sin embargo, es necesario mencionar que la reflexión
estética de Ellacuría no sólo abarca
cuestiones teóricas ni atiende exclusivamente la
poesía lírica. En un par de ocasiones,
Ellacuría asume el papel de crítico
cinematográfico, reconociendo así la importancia de
las manifestaciones culturales de mayor difusión masiva.
Esto lo encontramos en "Marcelino, Pan y Vino" (109-114)
comentario publicado originalmente en ECA en el No. 27
correspondiente a 1957 y un singular documento aparentemente
inédito, la "Carta abierta al autor de Viridiana" (510-
523), fechada en Londres el 20 de agosto de 1962. En ambos
trabajos, la preocupación del autor es la
representación artística de la dimensión
religiosa. El corrosivo anticlericalismo y el radical rechazo del
cristiansmo por parte del cineasta Luis Buñuel provoca,
por cierto, una reacción bastante airada por parte del
joven Ellacuría.
Por razones de orden cronológico, este primer volumen
de Escritos Filosóficos ha excluido otro trabajo de tema
estético digno de consideración. Se trata de
"Poesía de aquí y ahora" publicado como
prólogo al poemario Oráculos para mi Raza (San
Salvador: UCA Editores, 1985) de Rafael Rodríguez
Díaz. Pese a su brevedad, este trabajo es de importancia
capital para comprender el pensamiento estético de
Ellacuría. Por un lado, se constata la permanencia de su
interés por la actividad artística y, en
particular, por la lírica al abrir con las siguientes
palabras: "Pocas cosas tan necesarias en El Salvador como la
poesía. Estamos tan atrapados por la materialidad de la
existencia cotidiana y por la unilateralidad de la
dimensión político-militar, por la urgencia de la
acción efectiva, que se va reduciendo nuestro ser y se va
deshumanizando la condición nacional como forma
particularizada de la condición humana. La poesía,
como otras acciones del espíritu, tiene mucho que hacer
para ampliar nuestro horizonte, para mejorar y ahondar nuestra
humanidad y también para avizorar futuros utópicos"
(7). Pero seguramente un elemento de importancia aún
más capital es la introducción de la noción
de 'razón poética'. La poesía, pues, puede
ayudarnos a comprender lo que "en realidad de verdad" está
pasando en el país, porque nos puede hacer tocar fondo en
la cuestión nacional. "Tocar fondo es cuestión de
razón, pero no hay una sola forma de razón. Al
fondo se puede ir de muchas formas y una de ellas, no la menos
eficaz, es la razón poética" (Ibid.). Para
después añadir que la verdad poética "no es
sólo un ejercicio de razón teórica -
interpretativa y contemplativa- sino también un ejercicio
de razón práctica orientada a la
transformación que es el ideal de todo uso de
razón" (8).
Contrario a la tradición romántica más
ortodoxa que concibe a la poesía como el otro de la
razón, la actividad poética es propuesta
aquí como el ejercicio de una modalidad específica
de racionalidad. Testimonios de personas allegadas al padre
Ellacuría manifiestan que, en sus últimos
años de vida, lamentaba no haber tenido suficiente tiempo
de retomar las preocupaciones estéticas de juventud para
desarrollarlas a la luz la filosofía de Xavier Zubiri. He
aquí otra de las tareas pendientes que nos han sido
legadas por Ignacio Ellacuría, filósofo
salvadoreño.
-----
Martín-Baró, las encuestas de opinión y
la teoría del espejo
Cuando George Gallup publicó su libro -ya
clásico- titulado El pulso de la democracia, en 1937,
sostenía que las encuestas servirían para
complementar el trabajo de las elecciones en épocas no
electorales, proporcionando un lectura continua del pensamiento
popular sobre los asuntos socio-políticos entre una
elección y otra. Esta postura suponía la existencia
de un sistema básicamente democrático en el cual
las encuestas pudieran ser llevadas a cabo y sus resultados
pudieran tener un sentido para el desarrollo de los asuntos
sociales y políticos de una nación.
Cuando Ignacio Martín-Baró fundó el
Instituto Universitario de Opinión Pública de la
UCA, mucha gente cuestionó la idea de intentar encuestar a
la población sobre temas políticos en una sociedad
tremendamente conflictiva y con tan pocas garantías de
libertad. A pesar de eso y conciente de las muchas
limitaciones -para cada encuesta el IUDOP tenía que pedir
un permiso o salvoconducto a la oficina del C-2 de la Fuerza
Armada, firmada por uno de los que posteriormente sería
uno de los asesinos intelectuales-, las encuestas de la UCA se
convirtieron rápidamente en una fuente fiable de
información sobre el pensamiento y las preocupaciones de
los salvadoreños y contribuyeron, a su manera, al
establecimiento de la negociación que conduciría a
los Acuerdos de Paz, al mostrar frente a los actores sociales e
internacionales que esencialmente lo que más deseaban los
salvadoreños era la paz.
Esto puso de manifiesto para qué pueden servir las
encuestas de opinión pública en una sociedad poco
democrática como la salvadoreña. Y es que para
Martín-Baró las pesquisas de opinión
deberían servir para "desmontar la formalización
ideologizada de la opinión pública
salvadoreña con la ayuda de las ciencias sociales". En
esto el padre Nacho invirtió buena parte de su
producción.
Al encuestar a los salvadoreños, Ignacio
Martín-Baró buscaba una manera de devolver la voz a
las grandes mayorías de este país y que al hacerlo
tuvieran la oportunidad de verse a sí mismos como
ciudadanos que son parte de una misma sociedad con intereses y
aspiraciones comunes; buscaba incidir en la formación de
un pensamiento social, que parte de la propia historia y
cotidianeidad, haciendo que los salvadoreños vieran a la
sociedad en sus propios términos como una forma de
promover el cambio. Esto es a lo que él llamo la
"teoría del espejo social".
Sin embargo, él sostenía que cumplir con lo
anterior no implicaba pararse en una esquina y comenzar a hacer
preguntas a la primer persona que pasaba por ahí. El
trabajo de consultar la opinión pública
tenía que ser riguroso y para ello se tenía que
cumplir con las siguientes características:
sistematicidad, representatividad, totalizadora y
dialéctica.
Al decir que las encuestas debían ser
sistemáticas, Martín-Baró insistía en
la necesidad de consultar constante y sistemáticamente a
la población salvadoreña. No se puede esperar,
decía él, captar a la conciencia colectiva
salvadoreña sin un registro continuo de la
evolución de los pensamientos sociales y cómo
éstos se vinculan a la historia social del pueblo
salvadoreño. Además de sistemáticas, las
encuestas debían ser representativas de toda la
población. El padre Nacho estaba especialmente preocupado
por las investigaciones que generalizaban sus resultados cuando
sólo se referían a ciertos segmentos de la
población y que difícilmente eran representativas
de todos los salvadoreños. En un país que
históricamente ha marginado a muchos para tomar en cuenta
a muy pocos, la importancia de consultar a las mayorías
era vital para abrir los espacios sociales y para lograr captar y
reflejar la conciencia social.
Pero además de sistemáticas y representativas,
los sondeos debían ser totalizantes. Es decir, ver a la
opinión pública como un todo, estableciendo que
cada opinión, creencia y actitud adquieran el sentido que
realmente tiene en los pensamientos populares. Por ejemplo, que
el 80 por ciento de los salvadoreños estuvieran de acuerdo
con la aprobación de la ley de emergencia no quiere decir
que los ciudadanos pensaran que esa era la mejor forma de
combatir la delincuencia; al cruzar las opiniones y actitudes
hacia el problema de la delincuencia, las encuestas revelaron que
los salvadoreños apoyaron ese decreto como una
reacción desesperada ante su percepción sobre la
realidad, pero que esencialmente tampoco creían que
daría resultados. Abordar el carácter totalizante
que deben tener los sondeos de opinión pública
implica un trabajo riguroso y concienzudo de análisis. La
opinión pública no es el simple recuento de
porcentajes de preguntas desligadas entre sí, es la
integración de todas las opiniones en un pensamiento
social contextualizado, más o menos compartido por los
miembros de una sociedad.
Finalmente, uno de los aportes novedosos de Martín-
Baró es su concepción de unas encuestas
"dialécticas"; esto es, sondeos cuyos resultados tengan la
capacidad de regresar a la población, a la conciencia
ciudadana. Para el padre Nacho, hacer encuestas no tenía
ningún sentido si los resultados de éstas no
revertían a los ciudadanos. De esta forma se aseguraba que
éstos, al estilo de un espejo social, pudieran enfrentar
su propia imagen, con sus actitudes y pensamientos, con sus
preocupaciones y alegrías, con sus miedos y sus corajes. Y
no sólo eso, devolviendo las encuestas a la
población se genera otra fuente de información que
surge desde los mismos ciudadanos, ya no de los grupos de poder.
Con las encuestas, los salvadoreños tienen la oportunidad
de escuchar su propia voz y al hacerlo tienen la posibilidad de
volverse conscientes de que no están solos en sus
preocupaciones e intereses, y, con ello, poner los cimientos para
el cambio social.
En el fondo, al proponer que las encuestas sean
sistemáticas, representativas, totalizantes y
dialécticas, Ignacio Martín-Baró buscaba
desideologizar -su permanente propósito académico-;
buscaba, en otras palabras, que los salvadoreños tomaran
el control de sus vidas eliminando las contradicciones alienantes
entre vivencia e información y reintegrando la conciencia
colectiva con la experiencia cotidiana social y personal.
Muchos pueden decir que lo anterior suena demasiado
utópico ahora; sin embargo, estamos seguros quienes
heredamos el trabajo de hacer las encuestas de opinión
pública, que la tarea propuesta por el padre Nacho no ha
terminado y que los propósitos siguen siendo tan
válidos como lo eran hace una década. De lo que
también estamos seguros es que su pensamiento sigue vivo
en cada esfuerzo por recoger la opinión pública
salvadoreña.
-----
La actualidad de Segundo
En agosto de 1985, Segundo Montes Mozo se enteró
oficialmente que la junta de directores de la UCA había
aprobado un proyecto suyo. ¿De qué se trataba dicha
propuesta? Pues de la creación de un Instituto de Derechos
Humanos dentro de la Universidad. En esa ocasión,
también se le notificó que el IDHUCA --tal como
sería conocida esta iniciativa en adelante--
quedaría adscrito a la Vice-rectoría de
Proyección Social y que se había formado un Consejo
Asesor del mismo. Finalmente, se le pidió la
elaboración de un plan de trabajo que --pese a ser
"provisional y tentativo"-- Segundo entregó a finales de
septiembre. De esa forma comenzó a surgir otro de los
bienes que el padre le dejó a nuestro país y que, a
estas alturas, intenta contribuir con sus limitaciones en el
esfuerzo por garantizar mayores niveles de respeto a los derechos
y libertades fundamentales de la población
salvadoreña, sobre todo para aquellos sectores más
victimizados dentro de nuestra sociedad.
El mencionado Consejo Asesor estaba integrado por el vice-
rector de Proyección Social, el jefe del Departamento de
Ciencias Jurídicas y Sociales, el director del Instituto
de Investigaciones y --obviamente-- el recién nombrado
director del IDHUCA. Convocadas por Ignacio Ellacuría,
estas personas se juntaron por primera vez el jueves 10 de
octubre del 1985 con el fin de "analizar y deliberar el plan de
trabajo propuesto por el Dr. Montes". De cara a esa
reunión, cada una de ellas recibió el proyecto del
IDHUCA y la planificación de las labores que se
pretendían impulsar, tanto desde una óptica general
desde el plano operativo.
De esos documentos elaborados por el fundador del IDHUCA, el
primero de ellos ha sido siempre una herramienta básica
para mantener el rumbo de la institución porque desde
ahí quedó definida, de manera clara, su
fundamentación. "El enfoque de la realidad de un
país desde la perspectiva de los derechos humanos --dice
ese texto-- es ya de por sí un enfoque importante para una
Universidad que desea estar preocupada prioritariamente por la
realidad nacional y que quiere estarlo desde una exigencia
específica de eticidad y racionalidad, de justicia y de
verdad".
¿Cuál era El Salvador que, desde esa
perspectiva, observaba entonces Segundo? En primer lugar, un
país con "una secular situación de injusticia
estructural" que mantenía "a la mayoría de la
población lejos de poder satisfacer sus necesidades
básicas". Además, padeciendo "múltiples
formas de violencia" desatadas "en razón de las luchas que
aquella injusticia estructural ha provocado". Finalmente, en el
marco de una "desorientación ideológica en torno a
los derechos humanos". En resumen, se trataba de un "medio
ambiente" caracterizado por el "poco aprecio teórico y
sobre todo real" para los derechos humanos cuya violación
sistemática era "un hábito social y fatalistamente
aceptado".
En esas condiciones y desde su visión universitaria,
el IDHUCA se planteó la necesidad de desarrollar una labor
de investigación seria en la materia. "No sólo para
El Salvador mismo --decía el padre Montes-- sino para el
problema universal de los derechos humanos, su estudio
aquí y ahora es de especial significación".
¿Por qué? Pues porque en nuestro país
existían las condiciones para analizar teóricamente
"lo que es la violación a los derechos humanos, las causas
de ella y, tal vez, las posibilidades de mejoramiento y
solución". "La negatividad tan profunda en que se
encuentran los derechos humanos en El Salvador --afirmaba
Segundo-- puede permitir un ahondamiento singular a la hora de
formular su positividad".
Pero además de lo anterior, también se propuso
realizar un trabajo práctico destinado a identificar
violaciones concretas a los derechos humanos desde el lado de las
víctimas, para acompañar eficazmente a éstas
en su lucha por recibir justicia, privilegiando aquellas que --
por falta de recursos-- siempre han tenido menos posibilidades de
obtenerla no obstante ser las que más sufren atropellos a
su dignidad. De lo anterior se derivan los productos que --
algunas veces con errores, otras con aciertos-- ha ofrecido el
IDHUCA a lo largo de su existencia.
Ya pasaron más de once años desde aquel agosto
de 1985 y ahora se cumplen siete del día en que los
enemigos de la verdad y la justicia --incapaces de aceptar
soluciones racionales a la problemátioca del país--
eliminaron físicamente a Celina y Elba, a Segundo y sus
cinco compañeros jesuitas. Fueron, entonces, escasos
cuatro años los que tuvo el padre Montes para intentar
sentar las bases de lo que hoy es el Instituto de Derechos
Humanos de la UCA; pero, aun así, fueron suficientes para
ayudarnos a quienes ahora tatamos de seguir su camino en
condiciones diferentes pero siempre difíciles.
A pesar del tiempo transcurrido y de todo lo que ha sucedido
de 1985 a la fecha, la mayor parte de la población
salvadoreña sigue sufriendo por la "secular
situación de injusticia estructural" que predomina en el
país, quizás más grave que antes por las
consecuencias de una larga guerra y los efectos de un modelo
económico excluyente; además --fuera del fin de la
guerra-- continúan presentes el temor y la inseguridad,
pues no se han superado otras formas de violencia que, en su
esencia, también son provocadas por esa "injusticia
estructural".
Finalmente, se insiste en "manosear" el tema de los derechos
humanos y, con ello, se dificulta aún más el
conocimiento exacto de la población sobre el mismo,
limitando así las posibilidades de una
participación consciente y entusiasta de ésta en la
consolidación de las instituciones encargadas de
garantizar su protección y promoción. Por todo ello
y a pesar de todo, en nuestro país no ha mejorado mucho el
"medio ambiente" en esta materia: aún se observa "poco
aprecio teórico y sobre todo real" para los derechos
humanos; todavía es un "hábito social y
fatalistamente aceptado" que la muerte --tanto la lenta como la
violenta-- se siga paseando sin problemas a lo largo y ancho del
territorio nacional.
En ese marco, ¿cómo nos está favoreciendo
la fecunda labor del padre Montes a quienes continuamos
trabajando por la defensa de los derechos humanos? ¿por
qué afirmamos que fueron suficientes sus cuatro
años al frente del IDHUCA, para ayudar a la labor que
actualmente desarrollamos? Cuando Segundo comenzó a
investigar y escribir sobre refugiados y derechos humanos,
realizó algunas visitas a las y los compatriotas que --por
razones de la violencia política y el conflicto
bélico-- vivían en Honduras, Guatemala y los
Estados Unidos. Cuentan que durante una de ellas, estando en el
campamento de Colomoncagua, Honduras, allá por el
año de 1982, alguien dijo lo siguiente: "Una mañana
llegó al refugio un hombre, canoso, barbudo y
bonachón, de sonrisa franca, con un paraguas en la mano,
seguido por un grupo de niños curiosos de ver abrir el
paraguas que nunca habían visto en su vida. El hombre
decía que no veía futuro para los pobres en El
Salvador, que no había solución para ellos; pero en
su visita vio la esperanza, vio que brillaba el sol en
Colomoncagua, que sí había futuro para El
Salvador."
Eso sucedió cuando en nuestro país,
tristemente, era tan evidente la violación a cierto grupo
de derechos y libertades fundamentales. En ese entonces, no
faltaron quienes apoyaron la causa de las y los
salvadoreños que, arriesgándolo todo, imaginaban un
país diferente y trabajaban para lograrlo. Así las
cosas, se recibieron infinidad de recursos materiales y humanos
de todo tipo, la mayoría de ellos buenos. Pero con el fin
de la guerra, el escenario nacional cambió y no
precisamente para bien. Se confundió la paz con lo que
actualmente vivimos y no se invitó a participar en el
"proceso" ■exclusivo para ciertas cúpulas■ a quien
debía haber estado en primera fila: el pueblo
salvadoreño.
Pero, bien o mal, eso es lo que ahora tenemos. Han habido
algunos cambios en relación a lo que existía antes
y no debemos desaprovechar la oportunidad que, pese a todo,
aún se nos presenta para profundizarlos a partir del
involucramiento de la gente "común y corriente"; de esa
gente que, por ahora, no tiene muchas razones para creer en las
"pacificaciones", "democratizaciones" y "reconciliaciones" que
acordaron los que después se olvidaron de sus problemas o
sólo los ocupan cuando conviene a sus intereses
particulares o de grupo. En la cotidianeidad de esa gente que --
al igual que las personas refugiadas en Colomoncagua-- se
esfuerza por vivir y sobrevivir en medio de tantas dificultades,
es donde podemos encontrar esperanza y motivos para luchar por
ella.
Así, pues, la razón principal de aquellas y
aquellos que ■no obstante las dificultades■ trabajan por la vida,
la justicia y los derechos humanos es una y muy grande: buscar y
mantener en alto la esperanza de construir una sociedad
diferente. Mantenerla cuando casi todo conspira en su contra y
cuando, cada vez más, la cooperación internacional
busca situaciones más "urgentes" que la nuestra para
solidarizarse con ellas. Cada vez más abandonados "de la
mano de Dios" y de la del "primer mundo" nos corresponde ahora
ser creativos, tener imaginación y audacia, continuar
viviendo y sintiendo el dolor y la angustia de las siempre
víctimas de la injusticia, quizás sin la
"abundancia" de antes y siempre con problemas para atender
eficazmente las urgencias que existen en lo relativo a la
situación de los derechos humanos.
Porque, fuera del fin de la guerra, aquí perdura la
impunidad y el dolor cotidiano de la exclusión social y
económica, de la violencia privada e institucional, de la
falta de espacios para la participación. En ese marco, las
personas que trabajamos por la vigencia real de los derechos
humanos tenemos entonces mucho que hacer sabiendo que el miedo y
la sensación de impotencia, los ataques infundados y los
calificativos engañosos, la publicidad y la pérdida
de valores conspiran en contra nuestra. La posibilidad que nos
queda para salir adelante se encuentra en el involucramiento de
la mayoría de personas que son víctimas de
atropellos a sus derechos, en sus diversas manifestaciones.
Así pues, debemos trascender al "gran público";
tenemos que adecuar nuestras mentes y dejar de estar viviendo
aislados, colocados "contra el paredón",
defendiéndonos de aquellos que ■por sus ambiciones
particulares■ no quieren que florezcan la vida y la justicia.
La etapa por la cual transita actualmente El Salvador
está llena de peligros. De eso, no hay duda. Pero no
podemos sentirnos derrotados cuando existen tantos ejemplos de
lucha inclaudicable entre las y los mártires que regaron
su sangre en esta tierra, para transformarla desde la
raíz. Uno de esos ejemplos es el de Segundo, cuya
actualidad sigue presente siempre en las palabras finales del que
--tal vez-- fue su último aporte escrito sobre la
situación de los derechos humanos en nuestro país:
"No es tiempo todavía de cantar victoria... pero tampoco
es tiempo aún para la desesperanza". -----
OPCION POR LAS MAYORIAS POBRES. En nuestra situación
concreta la proyección social y la efectividad
política deben estar dirigidas por las exigencias
objetivas de las mayorías oprimidas, exigencias deducibles
tanto de su propia realidad objetiva en el contexto social como
de su voluntad expresa manifestada en las organizaciones
populares. Supone esto una opción que está
universitriamente justificada. Nuestra sociedad, como ya es
evidente después de tantos análisis, no sólo
está subdsarrollada y con graves y casi insuperables
necesidades objetivas, sino que está injustamente
estructurada económica, institucional e
ideológicamente. Esta constituida bipolarmente por una
pequeña clase dominante, flanqueda por toda una serie de
grupos e instituciones a su servicio, y una inmensa
mayoría empobrecida y explotada, parte de ella organizada
políticamente y parte de ella a merced de los flujos
sociales. En esta sociedad dividida, la opción de la
universidad es o debe ser en favor de las mayorías
oprimidas y, consecuentemene, en contra de las minorías
explotadoras y aun del propio Estado en cuanto representante de
estas minorías y en cuanto instrumento a su servicio. La
fundamentación teórica de esta opción se
basa en que son las mayorías y su realidad objetiva el
lugar adecuado para apreciar la verdad o falsedad del sistema en
cuestión; un sistema social que mantiene por largo trecho
de tiempo a la inmensa mayoría en una situación
deshumanizada, queda refutado por esta misma
deshumanización mayoritaria. La fundamentación
ética de esta opción consiste en que se estima como
obligación moral básica la de ponerse a favor de
los injustamente oprimidos y en contra de los opresores
(Ellacuría, I., "Universidad y Política", 1980).-
----
CIVILIZACION DEL TRABAJO. Lo que queda por hacer es mucho.
Sólo utópica y esperanzadamente uno puede creer y
tener ánimos para intentar con todos los pobres y
oprimidos del mundo revertir la historia, subvertirla y lanzarla
en otra dirección. Pero esta gigantesca tarea, lo que en
otra ocasión he llamado el análisis
coprohistórico, es decir, el estudio de las heces de
nuestra civilización está gravemente enferma y que
para evitar un desenlace fatídico y fatal, es necesario
intentar cambiarla desde dentro de sí misma. Ayudar
profética y utópicamente a alimentar y provocar una
conciencia colectiva de cambios sustanciales es ya de por
sí un pprimer gran paso. Queda otro paso también
fundamental y es el de crear modelos económicos,
políticos y culturales que hagan posible una
civilización del trabajo como sustitutiva de una
civilización del capital. Y es aquí donde los
intelectuales de todo tipo, esto es, los teórico
críticos de la realidad, tienen un reto y una tarea
impostergable. No basta con la crítica y la
destrucción, sino que se precisa una construcción
crítica que sirva de alternativa real. No sólo hay
que desenmascarar la trampa ideológica de esta marea
ideologizante, sino que hay que ir haciendo modelos que, en un
fructífero intercambio de teoría y praxis, den
salida efectiva a ideales que no sean evasivos, sino animadores
de una construcción histórica. (Ellacuría,
I., "El desafío de las mayorías pobres", 1989).-
----
ESPECIFICIDAD UNIVERSITARIA. Porque efectivamente hay una
especificidad universitaria y un modo específicamente
universitario. Esa especificidad y ese modo está
condicionado por lo que es la materialidad de la universidad y
también por lo que es su tradición. Esa
materialidad y esa tradición nos muestra que los elementos
integrantes de la universidad son alumnos que buscan una
profesión, profesores que dominan un campo del saber y lo
que pudiéramos llamar la materia prima de los distintos
trabajos universitarios: el saber en todas sus formas y
modalidades, el saber formativo y el saber explicativo, el saber
receptivo y el saber proyectivo. Dicho negativamente, si no
hubiera necesidades objetivas que cubrir, si no hubiera demanda
de los servicios universitarios, si no hubiera necesidad de
profesionales o de técnicas apropiadas, si no hubiera
saber relevante en la universidad dejaría de existir y se
convertiría en una especie de Ateneo o de Academia sin
interés alguno. Desde estas condiciones reales de la
universidad puede y debe decirse que todo lo que impide su
funcionamiento o que no lo potencia debe ser rechazado como no
universitario. Pero esta afirmación no debe confundirse
con la que asegura que no es universitario en absoluto lo que
dificulta la marcha de una universidad en una circunstancia
determinada. Y no lo es por que con toda probabilidad un hacer
político verdaderamente universitario tiene fuertes
implicaciones en contra de los poderes dominantes y, por tanto,
estos van a procurar por todos los medios combatir aquella
universidad y aquellas labores universitarias, que les ponen
serias dificultades es su tarea de dominación.
(Ellacuría, I., "Universidad y Política",
1980). -----
SOBRE LOS INTELECTUALES. En este país, como en cualquier
otro del mundo, el universitario, el intelectual presente o en
formación, pertenece a una élite social, lo que le
ubica en una determinada posición dentro de la
pirámide estructural de la sociedad, y le confiere un
status y un poder privilegiados y privilegiantes. El profesional
surgido de la universidad automáticamente adquiere un
relevante status social, que muchas veces le abre las puertas
para otras posibilidades, y participa en una cuota importante de
poder dentro de la sociedad. Conviene despolitizar la vida
universitaria -en lo que de peyorativo tiene el término de
politización-, para alcanzar una verdadera y
auténtica politización de la vida, también
en su dimensión universitaria. Nada en la vida social
está al margen de la política. Lo importante es
tener una correcta concepción política, que aplique
nuestros esfuerzos al beneficio de la colectividad, especialmente
de las mayorías, y no a favor de una minoría ya
demasiado privilegiada. El sistema tiene capacidad para
subordinar, cooptar, someter o instrumentalizar el conocimiento y
los intelectuales. El conocimiento es un poder -una cuota de
poder social-. La pregunta es a qué se aplica, al servicio
de qué se pone ese conocimiento, esa cuota de poder: a
favor del sistema, contra el sistema, o para crear un nuevo
sistema. Estoy convencido que los jóvenes tienen
suficiente idealismo y capacidad de innovación como para
cuestionar los procesos e intentar cambiarlos de rumbo; que los
intelectuales son los llamados a analizar y entender la realidad
objetiva, a dedicar esa cuota de poder que la sociedad les ha
confiado para cambiar el rumbo de la historia e iluminar nuevos
derroteros más sociales y humanos (Montes, S., "La
Responsabilidad de los Estudiantes Universitarios Dentro de la
Sociedad", 1985).-----
SOBRE LA DEMOCRACIA. El concepto de democracia -al menos en lo
que se refiere a los procesos eleccionarios para la
delegación del poder-, además de podérselo
considerar como un concepto y una realidad límite, es al
mismo tiempo, si no ambiguo, al menos plurívoco. Se puede
subdividir en "democracia aparente", en la que las elecciones son
un mecanismo de justificación del poder ya conquistado o
retenido; "democracia formal", como medio de legitimación
ideológica o política de una élite que
controla el poder e impone su proyecto; y "democracia real", por
la que se le entrega el pueblo el derecho de regir sus destinos,
se sujeto de su historia y escoger a quienes mejor lo representen
y dirijan. Indudablemente, un proceso de democratización
difícilmente puede alcanzar en breve lapso la cumbre de la
democracia; pero si esa es la meta que se propone una sociedad,
hay que analizar también las posibilidades
históricas del paso de una democracia aparente a una real.
Aquí es donde se plantea una interrogante que no es
únicamente teórico, sino empírico. ¿Es
posible la democracia -se entiende la real- en un país
subdesarrollado? En gran parte va a depender del concepto que se
tenga de la democracia y de las espectativas respecto a alcanzar
la meta casi utópica, o límite. No hay que dejar de
lado la relación estrecha existente entre la democracia
política y la democracia socio-económica. Si no
existe, no ya una democracia real en las variables y condiciones
socioeconómicas, pero ni siquiera unos mínimos
vitales indispensables asegurados para las mayorías, no es
pensable que rijan sus destinos, sean sujetos de su historia ni
puedan escoger a los que mejor los representen y dirijan (Montes,
S., "El Proceso de Democratización en El Salvador",
1986).-----
SITUACION DE LOS INMIGRANTES. Los salvadoreños han
desarrollado unas cualidades peculiares de ocultamiento y
supervivencia ilegal: muchos de ellos han vivido y salido
clandestinamente del país, han entrado y atravesado
Guatemala en tal calidad, lo mismo que México; muchos de
ellos han intentado repetidamente entrar ilegalmente a Estados
Unidos y, una vez logrado, han permanecido allí
ilegalmente y se las han arreglado para permanecer así y
trabajar. En fin, se han graduado en la escuela de la
clandestinidad y la supervivencia ilegal, creando actitudes y
mecanismos de ocultamiento, autodefensa y solidaridad, que los
capacita para sobrevivir en el medio. Lo más probable es
que hagan todos los esfuerzos posibles por permanecer
allí, afrontando las nuevas dificultades y el agravamiento
de sus condiciones de vida y trabajo, dado que la alternativa de
retorno es aún peor. Por otro lado, Estados Unidos
necesita y/o se beneficia de esta mano de obra, a la cual
superexplota por ser ilegal, pagándole en muchos casos
menos de lo debido y lo exigido por otras etnias, abaratando
así los costos de productos y servicios, e incluso
subvencionando las prestaciones sociales -que pagan los ilegales
con sus impuestos, pero a los cuales no tienen derecho ni acceso-
, y asignándole trabajos que no quieren realizar otros
grupos sociales y/o étnicos -y mucho menos por esos
salarios-. Lo que se prevé, en consecuencia, es aún
mayor superexplotación de esa mano de obra que necesita
trabajar de cualquier modo para subsistir y enviar ayuda a sus
familiares (Montes, S., "La crisis social agudizada por la crisis
política salvadoreña. La migración a Estados
Unidos: un indicador de la
crisis", 1987).-----
DERECHA VIOLENTA. La tradición violenta de ARENA es
innegable. Si situamos el origen mediato de ARENA en la lucha que
los enemigos de la transformación agraria (1976) iniciaron
contra quienes propiciaban, ya no medidas revolucionarias, sino
simplemente progresistas, puede apreciarse cuál fue ya su
prehistoria. Apenas se hizo diferencia entre lo que ya empezaba a
ser un fuerte movimiento revolucionario, que iría a
desembocar en el FMLN y quienes propiciaban medidas razonables de
cambios constantes y progresivos. Tildados todos de comunistas,
se desató contra todos ellos un proceso de
represión. Quienes planearon la estrategia y las
tácticas, que desembocaron en las masacres de los
años de 1980 y 1982 y en el conflicto armado, abandonaron
la cobertura del Partido de Conciliación Nacional,
buscaron alianzas con los militares y se prepararon para iniciar
una nueva fase de terrorismo. No es exagerado sostener que la
mayor parte de aquellos iniciadores del terrorismo están
hoy en ARENA y con ARENA, aunque no necesariamente incambiados y
no necesariamente al frente del partido. En el origen inmediato
de ARENA promovido por el ex mayor D'Aubuisson, ligado al aparato
de inteligencia del Estado en los oscuros años del general
Romero, se perciben pruebas claras no sólo de extremismo,
sino de terrorismo. Sin entrar en investigaciones y
comprobaciones exhaustivas no es fácil desmentir la
ligazón del nuevo partido y de su jefe máximo con
el lider extremista guatemalteco Sandoval Alarcón, bien
conocido por su aparato terrorista y por su ciego anticomunismo
(Ellacuría, I., "Vísperas violentas", 1989). -
----
SOBRE LAS GUERRAS. Con la finalización de la segunda
guerra mundial, las armas no se han silenciado. En estos 50
años han estallado innumerables conflictos en muchas
partes del mundo, cuyas víctimas han superado con creces
las causadas por la segunda guerra mundial. La gran falacia del
mundo desarrollado es vivir con el espejismo de la moderna paz
augusta porque la guerra no ha llegado aún a sus
fronteras. Una mirada al mapa del mundo descubre en los pueblos
del tercer mundo numerosos conflictos armados. Las causas de cada
uno de ellos pueden ser muy diversas, pero difícilmente se
encontrará alguno en el cual no haya habido injerencia de
las grandes potencias. La rivalidad entre las superpotencias y su
ambición de dominio han trasladado la lucha a estos
pueblos. Sus enfrentamientos se libran en los pueblos
débiles y pobres, los cuales sufren la destrucción
y ponen las víctimas. En la Sollicitudo rei socialis, Juan
Pablo II denunció que se los ha convertido en clientes
obligadas del comercio de armas, desviando así sus escasos
recursos en comprar equipo militar y armas, dislocando sus
economías e impidiendo su desarrollo. Esta estrategia,
además de dejar víctimas mortales, lisiados y una
inmensa destrucción, ha generado millones de refugiados y
desplazados. Todo esto ha pasado inadvertido para la
opinión pública de los países del primer
mundo o ha sido presentado como episodio anecdótico de
países lejanos. La segunda guerra mundial fue resultado de
las fuerzas de dominación, realidad que con nuevas
modalidades sigue imperando en la actualidad. (López, A.,
"La maldición de las guerras", 1989).-----
SOBRE LA JUSTICIA. Por su misma esencia, la justicia hace
referencia a las relaciones entre personas. Son las relaciones
las que son justas e injustas. La justicia exige que en toda
relación se afirme la dignidad de la persona y se
satisfagan plenamente sus aspiraciones de realización
integral. Hacer la justicia supondrá, en primer lugar, lo
que en las relaciones humanas hay -a veces bien disfrazado de
injusto, de negación de dignidad- de ser más. Todo
eso hay que eliminarlo e instaurar en su lugar una nueva forma de
relación que satisfaga las exigencias de la justicia.
Dentro de la complejidad de la vida humana, la forma en que se
relacionan entre sí las personas no termina en las meras
relaciones de individuo e individuo. Por el contrario, la forma
en que más determinantemente nos relacionamos es a
través de las instituciones y estructuras sociales. Por
eso, los obispos pueden hablar de Medellín y Puebla de
injusticia estructural o institucionalizada, de pecado social.
Las estructuras sociales deben ser promotoras de justicia, no
forjadoras de opresión e injusticia. Y es vocación
fundamental del cristiano transformarlas en este sentido. Pero en
el momento en que desbordamos los límites de una moral
individualística nos econtramos con una dificultad seria:
las estructuras, lo social no son algo que pueda ser percibido
inmediatamente. La sociedad y sus estructuras son, en cuanto
tales, invisibles. Y sin embargo, a no ser que queramos
contentarnos con una percepción ingenua de las cosas, que
nos llevará a decisiones también ingenuas e
ineficaces, es necesario conocer esa realidad social y conocerla
profundamente (Moreno, J. R., "Discernir para la justicia",
1990). -----
EL PAPEL DE LA PSICOLOGIA. Quizá la opción
más radical que confronta la psicología
centroamericana hoy radica en la disyuntiva entre un
acomodamiento a un sistema social que personalmente nos ha
beneficiado o una confrontación crítica frente a
ese sistema. En términos más positivos, la
opción estriba en si aceptar o no el acompañar a
las mayorías pobres y oprimidas en su lucha por
constituirse como pueblo nuevo en una tierra nueva. No se trata
de abandonar la psicología; se trata de poner el saber
psicología; al servicio de la construcción de una
sociedad donde el bienestar de los menos no se asiente sobre el
malestar de los más, donde la realización de los
unos no requiere la negación de los otros, donde el
interés de los pocos no exija la deshumanización de
todos (Martín-Baró, I., "El papel del
psicólogo en el contexto centroamericano", 1985)
LA OPINION PUBLICA. Las encuestas de opinión
pública pueden ser una manera de devolver a voz los
pueblos oprimidos, un instrumento que, al reflejar con verdad y
sentido la experiencia popular, abra la conciencia al sentido de
una nueva verdad histórica a construir. No sería
poco servicio a nuestros pueblos que los psicólogos
sociales iniciáramos institutos de opinión
pública, por modestos que tuvieran que ser sus comienzos,
que les ayudaran a formalizar su experiencia, a objetivar la
conciencia de su situación de opresión desmontando
los discursos oficiales y abriendo así vías para la
construcción de alternativas históricas más
justas y humanas (Martín Baró, Ignacio. "La
encuesta de opinión pública como instrumento
desideologizador", 1989).-----
LA VIOLENCIA. La prolongación indefinida de la guerra
supone la normalización de este tipo de relaciones
sociales deshumanizantes cuyo impacto en las personas va desde el
desgarramineto somático hasta la estructuración
mental, pasando por el debilitamiento de la personalidad que no
encuentra la posibilidad de afirmar con autenticidad su propia
identidad. No se puede entender entonces las crisis
orgánicas sin su referente de tensión polarizadora,
como no se comprende la inhibición sociopolítica
sino frente al clima de mentira institucionalizada o el
estereotipamiento ideológico frente a la
militarización de la vida social. Pero, a su vez, las
personas que se van formando en este contexto, van a asumir como
connatural el desprecio por la vida humana, la ley del más
fuerte como criterio social y la corrupción como estilo de
vida, precipitando así un grave círculo vicioso que
tiende a perpetuar la guerra tanto objetiva como subjetivamente
(Martín-Baró, I., "La violencia política y
la guerra como causas del trauma psicosocial en El Salvador",
1988)
VIOLENCIA EN CENTROAMERICA. El problema de la violencia
generalizada que actualmente vivimos en Centroamérica no
es primero ni fundamentalmente un problema psicológico,
sino un problema económico, político y social. Sin
embargo, y por ello mismo, es también un problema
psicológico. Hasta ahora el aporte psicológico a la
resolución de este gravísimo problema ha brillado
por su ausencia, cuando no con su anuencia más o menos
implícita con la situación, conformándose en
el mejor de los casos con paliar algunas de las consecuencias
individuales más visibles de esa violencia,
(Martín-Baró, I., "La violencia en
Centroamérica: una visión psicosocial", 1987)-----
SOBRE LA POLARIZACION. Entendemos aquí por
polarización aquel proceso psicosocial por el cual las
posturas ante un determinado problema tienden a reducirse cada
vez más a dos esquemas opuestos y excluyentes al interior
de un determinado ámbito social. Se da polarización
social cuando la postura de un grupo supone la referencia
negativa a la postura de otro grupo, considerado como rival. Al
polarizarse, la persona se identifica con un grupo y asume su
forma de captar un problema, lo que le lleva a rechazar
conceptual, afectiva y comportamentalmente la postura opuesta y a
las personas que la sostienen. Uno de los fenómenos
característicos de la polarización social es el de
la "imagen especular": de un lado y otro, las personas atribuyen
al propio grupo las mismas características formales
positivas y los mismos rasgos negativos al enemigo. Unos y otros
ponen la bondad en la postura del endogrupo y la maldad en el
grupo ajeno, de modo que la imagen se refleja de un grupo a otro
y sólo cambia el término de la predicación.
Lo que no indican los teóricos de la "imagen especular" es
que, por un lado se trata de una equivalencia formal, es decir,
ambos rivales se ven como la inversión de bondad y maldad,
pero no se da necesariamente una equivalencia material, pues los
contenidos específicos de las respectivas categorizaciones
pueden variar: burgués-comunista, opresor-subversivo,
imperialista-terrorista. La reciprocidad perceptiva de las
imágenes grupales nada dice sobre su veracidad o falsedad
objetivas. Que ambas imágenes se correspondan formalmente
no significa por lo mismo que ambas sean igualmente verdaderas o
falsas (Martín-Baró, I., "Polarización
social en El Salvador", 1983).-----
DERECHOS HUMANOS. Las fuerzas económicas, sociales y
políticas, dejadas al libre juego del mercado, de la
oferta y la demanda, de la competencia, no sólo no han
podido resolver los problemas fundamentales de la sociedad, ni
crear los medios y recursos indispensables para atender las
necesidades básicas de las grandes mayorías, sino
que han ido tejiendo y creando unas estructuras que lo
imposibilitan de hecho, produciendo así una
violación sistemática y estructural de los derechos
económicos, sociales y culturales para una mayoritaria
proporción de la sociedad salvadoreña, y una
situación permanente de anticonstitucionalidad en este
aspecto, abriendo con ello las puertas y legitimando movimientos
que busquen cambios estructurales que posibiliten y viabilicen el
cumplimiento de tales derechos. Si la guerra civil es productora
de muerte y destrucción, son más las muertes que
produce la pobreza, el desempleo, las enfermedades, la carencia
de vivienda y de recursos mínimos. Se puede categorizar
por consiguiente, no sólo como de una situación
permanente de anticonstitucionalidad, sino de violación
sistemática y estructural -o de un sistema y unas
estructuras intrínsecamente violadoras- de los derechos
humanos económicos, sociales y culturales de las grandes
mayorías. La guerra podría tener un final militar,
pero si no se resuelven los problemas estructurales que
están a la base de la injusticia y de los conflictos, no
se alcanzará la paz (Montes, S., "Los derechos
económicos, sociales y culturales en El Salvador", 1988).-
----
REFORMAS. Si un pueblo -y un gobierno, como expresión de
la voluntad de ese pueblo-, es consciente de que una estructura
es injusta o inadecuada al menos, y se decide a realizar una
reestructuración, una reforma, tiene que ser consciente de
la gran responsabilidad nacional a la que se enfrenta. Se corre
el peligro de caer en una demagogia, o en una antidemagogia. Se
puede incurrir en la demagogia de hablar mucho y no hacer nada, o
en la demagogia de proceder antitéticamente por puro
sentimiento que pretenda ganarse las masas pero no solucionar
nada. Por el contrario, acecha constantemente la tentación
de una antidemagogia, es decir, de introducir alguna
pequeña modificación que deje más o menos
tranquilos a los más poderosos, pero engañe a las
masas que seguirán en su postración cada día
más angustiosa. (Montes, S., "Situación del Agro
Salvadoreño y sus implicaciones sociales", 1973).
ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Los graves fallos de la
administración de la justicia no sólo hay que
atribuirlos a falta de independencia de los poderes -y "organos"-
y a deficiencias económicas y financieras; es preciso
adentrarse en las razones estructurales subyacentes, arraigadas
en una sociedad desigual que privilegia los intereses de las
minorías, y que se ve amedrentada por el poder desmesurado
de grupos de presión prepotentes. (Montes, S., "Los
derechos humanos en las plataformas de los partidos
políticos", 1988).-----
MEDIACION TEORICA. Todo esto nos aboca a un problema crucial:
tenemos por un lado una realidad no directamente perceptible y
además compleja, con dimensiones bien distintas
(económica, política, social, cultural, religiosa,
etc.) que se interrelacionan mutuamente. Una realidad que,
además, no es estática, sino dinámica, en
continua mutación. Por otro lado, vemos la necesidad de
conocer esa realidad lo mejor que sea posible. No basta una mera
recolección de los datos más fácilmente
perceptibles, por ejemplo que más de 100 millones de
latinoamericanos padecen miseria; para hacer un
diagnóstico adecuado y tomar decisiones que puedan
eficazmente transformar esa realidad hay que interpretarla de
modo que se descubran las causas de los fenómenos
percibidos; hay que preguntarse qué es lo que hace que 100
millones de latinoamericanos sufran de miseria. El problema es
¿cómo podemos conocer de esta manera una realidad que
es invisible y compleja? Unicamente a través de adecuados
instrumentos conceptuales. Necesitamos la mediación de las
ciencias sociales que nos den una instrumentación
teórica, un marco científico de referencia.
Así podremos dar coherencia a los complejos datos que nos
vienen de la realidad, en una interpretación que nos
descifre los mecanismos que crean y mantienen las situaciones de
injusticia y opresión y apoyar aquellos otros impulsores
del cambio que transformen eficazmente y desde su raíz
esas situaciones en otras propulsoras de justicia y fraternidad.
De esta manera, la fe que busca hacerse operativa necesita del
puente de estas mediaciones para descender a la realidad
histórica concreta y situarse eficazmente en ella (Moreno,
J. R., "Discernir para la justicia", 1990). -----
LAS CIENCIAS SOCIALES. Con esto confrontamos un nuevo problema.
En el campo de las ciencias sociales no existe una única
teoría interpretativa de la realidad. Se da una
multiplicidad. Es necesario escoger. Esta elección tiene
gran trascendencia y debe hacerse en auténtico
descernimiento espiritual. Es evidente que la visión de la
realidad y las consecuencias alternativas que de ella
brotarán para la praxis social serán distintas si
para analizar la realidad me atengo exclusivamente a una
teoría funcionalista -que presupone la aceptación
de la sociedad tal como es y en que lo que no se adapta a ella se
mira como algo disfuncional cuya influencia tendrá que ser
reducida a un mínimo- que si utilizo una teoría que
admite los conflictos sociales, surgidos de los intereses
grupales contrapuestos, y que privilegia la búsqueda de
cambios estructurales. Puesto que esta mediación
instrumental la hacemos impulsdos por una fe que busca
eficazmente la justicia, el criterio del discernimiento
será: ¿cuáles mediaciones son la que se nos
muestran como más útiles para hacer más
eficazmente la justicia? Y como la justicia es ante todo dar
derecho al débil, al oprimido, al que no tiene poder para
imponer por sí mismo sus derechos, la anterior pregunta
puede reducirse a ésta: ¿qué mediaciones nos
ayudan más, por un lado, a descubrir los mecanismos que
empobrecen, oprimen, esclavizan, y por otro lado, a hacer viables
los caminos que liberan, hacen justicia, dan participación
a esos abandonados de la historia? "Por sus frutos los
conocerán" (Moreno, J. R., "Discernir para la justicia",
1990).
---------------------------